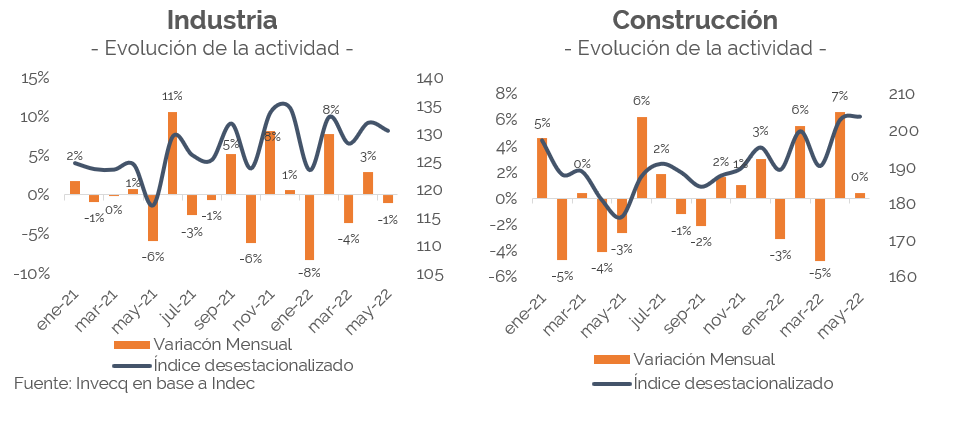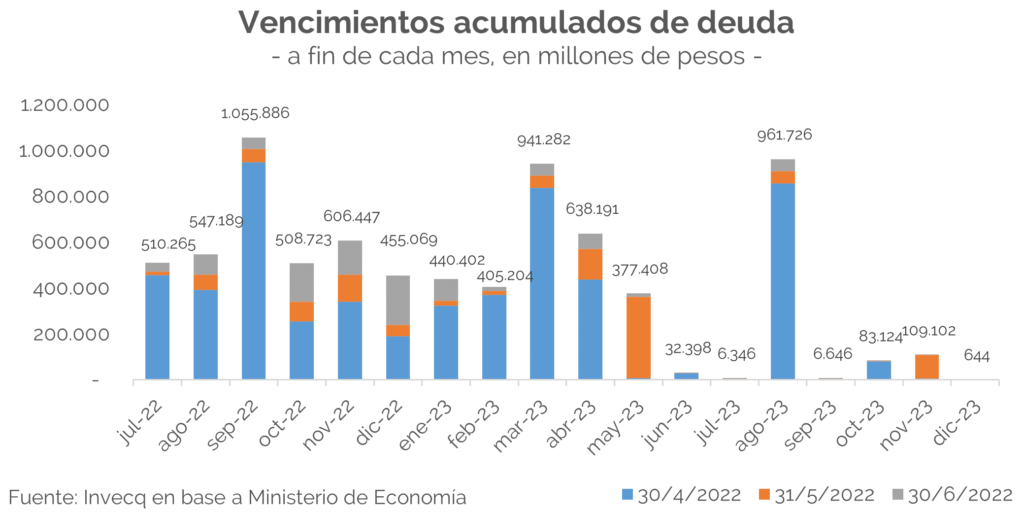Agudos comunicadores y analistas sospechan que Cristina Kirchner buscaría asfixiar políticamente a Alberto Fernández y obligarlo a dimitir; Fernando Navarro negó esa posibilidad y alimentó así más rumores
Boris Johnson se vio forzado a renunciar luego de que una multitud de funcionarios abandonaron su gobierno argumentando diferencias éticas irreconciliables con el excéntrico primer ministro, tambaleante desde que se conocieron los escándalos de las fiestas durante la pandemia en Downing Street 10. “La caída de un payaso”, titula el semanario The Economist en su tapa. Nadie habla, sin embargo, de golpe de Estado. Simplemente, sufrió un enorme desgaste en el contexto del Covid-19 y, aunque la economía se recuperó bastante el año pasado, las tensiones inflacionarias, el desabastecimiento de varios productos y una ola de conflictos sociales (trabajadores ferroviarios primero, camioneros ahora) generaron la sensación de un ciclo agotado. Parecía que la invasión rusa a Ucrania le iba a permitir aferrarse al poder, y es posible que haya llegado hasta aquí gracias a su valiente y decidido compromiso con Kiev: el Reino Unido es el país que más ayudó a Zelensky luego de Estados Unidos. Pero el Partido Conservador le soltó la mano luego de comprobar que sus mentiras ante el Parlamento eran intolerables. “Nadie es indispensable” dijo Johnson en su renuncia. Si lo sabrá él.
Una vez más se ve la ventaja relativa de los sistemas parlamentarios para procesar crisis políticas sin poner en juego la gobernabilidad ni la continuidad institucional. Por eso, preocupado por consolidar la democracia y atendiendo los problemas recurrentes de la política argentina (vacío de poder, inestabilidad, golpes), Raúl Alfonsín y otros constituyentes de 1994 insistieron en incorporar a nuestra Constitución la figura del jefe de Gabinete de Ministros (JGM): un cargo que, en teoría, puede servir para reconstruir una coalición de gobierno si el presidente pierde legitimidad de ejercicio, se debilita y necesita una base en función de una estrategia de apertura a otros segmentos de su propio espacio, de la oposición o de sectores independientes. Una cohabitación en el poder que permitiría al jefe de Estado continuar ejerciendo sus funciones mientras que la administración de los asuntos del gobierno quedaría en manos del JGM.
Algo de esto se intentó en octubre de 2001, luego de la derrota de la Alianza en las elecciones de mitad de mandato. El peronismo ofreció opciones para evitar un descalabro institucional y aunque por un momento asomó un principio de acuerdo que hubiera evitado la renuncia de Fernando de la Rúa, la violencia, los saqueos y la incertidumbre posterior, todo quedó en la nada. La bizarra presidencia semanal de Adolfo Rodríguez Saá fue parte de un proceso que se manejó dentro de parámetros de continuidad, pero que inició un ciclo de crisis política y de involución (o despiste) económico del cual el país aún no puede recuperarse.
Agudos comunicadores y analistas sospechan que estamos en presencia de un golpe de Estado por etapas: Cristina buscaría asfixiar a Alberto Fernández y obligarlo a dimitir. Fernando “Chino” Navarro negó esa posibilidad y alimentó así más rumores y sospechas. Las renuncias de Matías Kulfas y Martín Guzmán (la primera forzada, la segunda voluntaria) aceleraron el debilitamiento de la presidencia de Fernández, muy significativo desde la derrota en las PASO de septiembre pasado, cuando CFK había hecho dimitir a sus ministros más afines y solicitado, con una dura carta, modificaciones en la composición del Gobierno para dar más espacio a la liga de gobernadores, enfrentar el turno electoral de noviembre con más oxígeno y encarar la segunda mitad de la gestión con la esperanza de recuperar protagonismo y competitividad electoral. Los voceros del cristinismo no ahorraron críticas ni epítetos a menudo degradantes hacia Alberto Fernández, situación que empeoró a partir de diciembre y se profundizó a finales de enero tras el acuerdo con el FMI.
Si bien se realizaron algunos cambios en la integración del Gabinete, el Presidente y sus principales allegados se preocuparon por disipar su impacto. Lejos de evitar el temido “desperfilamiento” de su liderazgo, lo profundizaron. El mejor ejemplo fue la incorporación de Juan Manzur como JGM: desembarcó en la Casa Rosada para imprimir otra dinámica a la gestión, trabajando desde muy temprano, comunicando los temas de la agenda (casi un Corach 2.0) y mostrando una apertura y una disposición inéditas para la administración Fernández. La reacción del nonato albertismo fue inmediata: quitarle protagonismo y contacto directo con los medios (por eso llegó Gabriela Cerruti a su actual posición). Algunos explicaron esa movida como lógica reacción frente a las ambiciones presidenciales del tucumano (recuérdese el moto de su campaña: Juan XXIII). Pero se trataba de una resistencia a aceptar un nuevo balance en la cima del poder: el Presidente se negaba a que Cristina, que había reclamado el reemplazo de Santiago Cafiero y la llegada de Manzur, le marcase la cancha, le impusiera funcionarios e influyera en sus políticas. “Cristina está loca”, se escuchó muy cerca del mandatario en relación con sus estrafalarias propuestas económicas, que implicaban negar la gravedad de la crisis y una profundización del modelo populista. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Es cierto que en el Instituto Patria están considerando reconocer las características bimonetarias de nuestra economía, incluso en términos legales? ¿Habrán pensado acaso en un nuevo régimen de convertibilidad?
Aferrado a la investidura y los atributos que le otorgan la Constitución, aún muy presidencialista, Alberto Fernández pretendió todo este tiempo ejercer sus funciones como si “nada hubiera ocurrido”. La forzada y poco sutil narrativa de su gestión apuntaba a una situación casi ideal desde el punto de vista económico, sanitario y hasta de política internacional. Empoderado con su designación como titular de la Celac, aprovechaba sus periplos para sermonear a los principales líderes del mundo sobre asimetrías económicas y geopolíticas, cambio climático y hasta una interpretación vergonzosa de la situación que viven Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tal vez el único gesto parcial de humildad fue la insistencia en atender a la cuestión del endeudamiento que la Argentina había contraído con el FMI, como si el mayor peso en esa decisión correspondiera al resto del mundo y no a autoridades electas.
Cristina es la accionista mayoritaria del FDT y confesó que la nominación de Fernández “fue la peor decisión que tomé en toda mi carrera política” (es decir, peor que la de Amado Boudou). Muchos creen que por su situación judicial es la que más tiene que perder si el año próximo JxC gana las elecciones. ¿Implica eso que está dando un golpe de Estado? Horacio Pietragalla, secretario de DD.HH., habló con razón de banalización del concepto: se llama golpe de Estado a la toma ilegal y en general violenta del poder por parte de un grupo o facción para interrumpir la continuidad institucional, imponiendo nuevas autoridades, como el Tejerazo en España (1981) o los casos argentinos de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. CFK ejerce un derecho tácito para ella cuando creó el FDT a vetar e influir en el curso del gobierno. Como Alberto prefirió ignorar buena parte de esas críticas y exigencias, el vínculo parece roto y, a partir del nombramiento de Batakis, tiende a empeorar. Por eso algunos ultra-K quieren tomar distancia de la exministra de Scioli.
La crisis económica adquirió una dinámica propia y, dada la falta de confianza que genera esta gestión, a menos que haya un giro de 180 grados, el Gobierno solo puede agravar la situación. Estamos al borde de otro abismo, con una inflación mucho más alta, incluso otra híper, como principal escenario. La recomendación: cinturón de seguridad, casco protector y, por las dudas, chaleco antibalas. Pero no tenemos golpe de Estado. Al menos, por ahora.
Sergio Berensztein