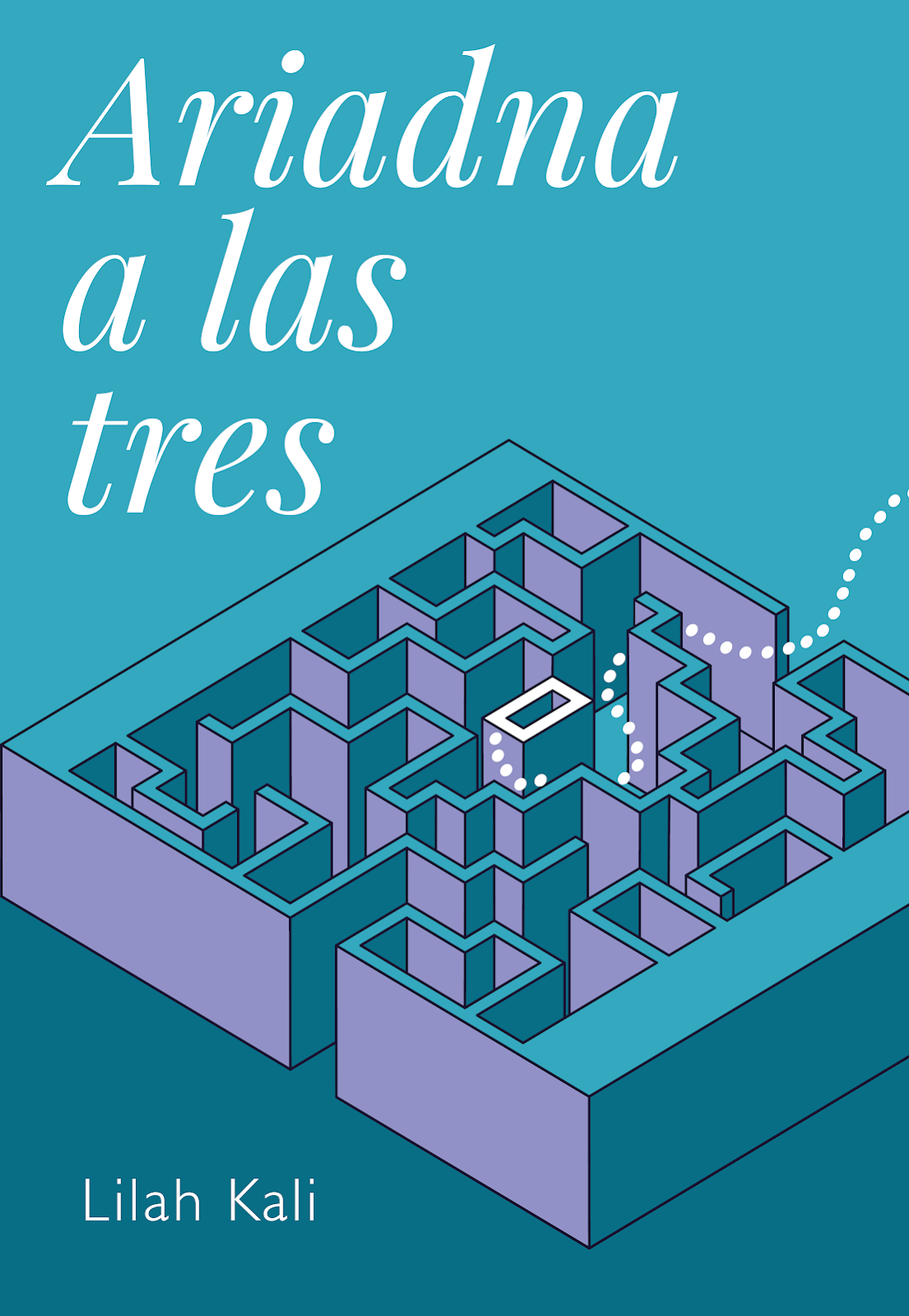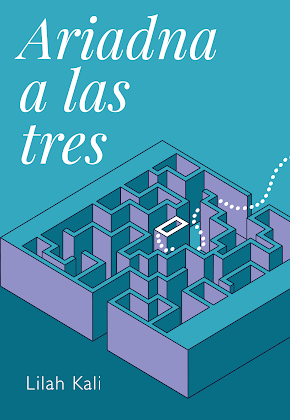El periodista Ricardo Sarmiento
presentará, el próximo sábado 24 de mayo de 2014 a las 16:00, su
libro “Llahué Huarpe, Memorias”, en la Casa de la Historia y la
Cultura “Juanita Vera”, en la ciudad de Lavalle, provincia de
Mendoza, en lo que será una jornada de visualización para la
cultura antigua de esta tierra y un acontecimiento excepcional para
el arte de la provincia porque jerarquizarán este encuentro figuras
referenciales de la poesía, la música y el canto: Jorge Sosa,
Damián Sánchez, Javier Rodríguez y Pedro Leopoldo Zalazar. La
entrada será libre y se agradecerá llevar algún alimento no
perecedero para destinar a las escuelas-hogar de las comunidades
huarpes.
“Será
una gran satisfacción presentar a Llahué Huarpe en Lavalle, la
tierra huarpe donde nací y donde nacieron mis abuelos y los abuelos
de mis abuelos. Llahué Huarpe es un pequeño esfuerzo por dar
visualización a una de las culturas más antiguas del actual
territorio argentino pero que está casi en el olvido de la
conciencia social argentina por causa de siglos de aculturación. El
Huarpe tiene derecho a su visualización y reconocimiento de la
sociedad contemporánea porque es parte de la historia social de
Argentina y de Chile”, sostiene Ricardo Sarmiento.
“El
valor de Llahué Huarpe es que suma presencia del antiguo habitante
de Cuyo en la literatura de Mendoza, de Cuyo y se erige como un
desafío para que otras provincias argentinas recuerden a sus propios
pueblos antiguos, la mayoría desaparecidos, con sus lenguas
perdidas, y sumidos en el olvido de la historia. En los últimos 400
años escasamente se registra menos de una decena de libros sobre
esta etnia cuyana”, explica el autor, un periodista mendocino,
nacido en Lavalle, que creció en Luján de Cuyo, dos localidades de
esta provincia que albergaron la presencia viva del pueblo huarpe por
más de 13.000 años
Ricardo
Sarmiento llegará a Lavalle, luego de presentar “Llahué Huarpe,
Memorias” en el Stand oficial de la Provincia de Mendoza, en la 40º
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el espacio que el
Ministerio de Cultura ha dedicado a un verdadero Padre de la Palabra
en la poesía mendocina que, además, se reivindicaba como
descendiente de esta antigua cultura del cuyum, el mayor poeta
huarpe, Don Armando Tejada Gómez.
Llahué
Huarpe es una reciente edición de Editorial Dunken, integrada al
catálogo de numerosas librerías de distintas provincias argentinas,
que ya ha sido traducida al portugués por el principal traductor
literario brasileño de autores argentinos y latinoamericanos, el
periodista Luis Carlos Cabral, quien lleva ya más de 50 obras
traducidas entre las que se encuentran autores como Isabel Allende,
Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Octavio Paz.
Durante la
presentación se exhibirán esculturas del artista Apolinar Vargas
Arenas y pinturas de la artista plástica Titina Contardi, ambos
mendocinos.
Sobre
Llahué Huarpe
Esta obra
es un intento de rescate poético y emocional de un pueblo semi
olvidado que habitó el antiguo desierto cuyano compartido por los
actuales territorios de Mendoza, San Juan y San Luis.
“Llahué
Huarpe” quiere decir “hijo del hombre del desierto” en lengua
allentiak, una de las 3 lenguas de una Nación que ha marcado sus
huellas en territorio argentino con anterioridad a la presencia, en
la región, de las culturas del inca, del araucano y del europeo.
“Es una
memoria poética y emocional de quien se reconoce con una identidad
antigua que fue necesario recuperar después de más de 400 años de
historia durante los cuales aquel antiguo pueblo, habitante del
desierto y la pre cordillera cuyana, fue uno de los más dañados por
la pérdida sistemática de vidas, de sus lenguas y su cultura”,
dice Ricardo Sarmiento para sintetizar el origen de esta obra que
bien puede considerarse el primer trabajo integral de poesía huarpe.
“Llahué
Huarpe, Memorias” es la expresión de un hombre libre que entiende
y refleja, desde su propia historia personal, el impacto social de la
desaparición de lenguas y culturas antiguas del territorio argentino
y del continente americano.
“Este
trabajo no debe tomarse sin embargo como un simple lamento por la
historia perdida. Pretende ser un eco de la dignidad de los antiguos.
También se lo debe considerar un grito para llamar la atención de
la sociedad contemporánea sobre un drama histórico: la
desaparición, ya pasada, o en progreso, de decenas de pueblos
originarios y el olvido o la pérdida de sus riquezas lingüísticas,
culturales y sus sistemas productivos, además de sus creencias, sus
mitos, sus costumbres”, define el autor.
La
historia del Huarpe, el antiguo habitante del desierto en la región
cuyana, dueño desposeído de un territorio recostado sobre la
Cordillera de los Andes, es un caso típico de pérdida casi total
del patrimonio social y de la identidad étnica y cultural de un
pueblo.
Lamentablemente,
esa historia del Huarpe no es nada distinta de lo ocurrido con el
pueblo Querandí, del que parece que nadie habla, pero que habitó el
suelo del actual territorio de la Ciudad de Buenos Aires y la región
metropolitana, que marca el centro de la vida social y económica de
los argentinos. O del pueblo Charrúa, nombre que sólo queda como
una forma agradable de llamar a los hermanos uruguayos, aunque su
dominio territorial incluyó Uruguay y parte del territorio
argentino.
“Hay que
recordar también al pueblo Timbú, al Mocoretá, Quiloaza, Calchín,
en tierras actualmente de Santa Fe, por citar algunos otros pueblos
olvidados en otras geografías de nuestro país. En 1894, Bartolomé
Mitre citaba que en territorio argentino hubo familias lingüísticas
de otros pueblos como el de los Lules, el Pilagá, el Chané, el
Abipón, Noctén, Gës, Tehuelche, Yaghan, Guaycurú, Tonocote, Ona,
Alacaluf, Huemul, Chono y otros virtualmente aún hoy desconocidos”
explica Ricardo Sarmiento.
Afirma
también que “es una curiosa ironía de la comunicación que muchos
de nuestros centros urbanos se presentan en los medios virtuales por
su nombre, flora, fauna, economía o atractivos turísticos, pero son
pocos los que recuerdan a estos pueblos nombrados así, en estas
pocas líneas, como un leve homenaje de la frugal memoria
contemporánea”.