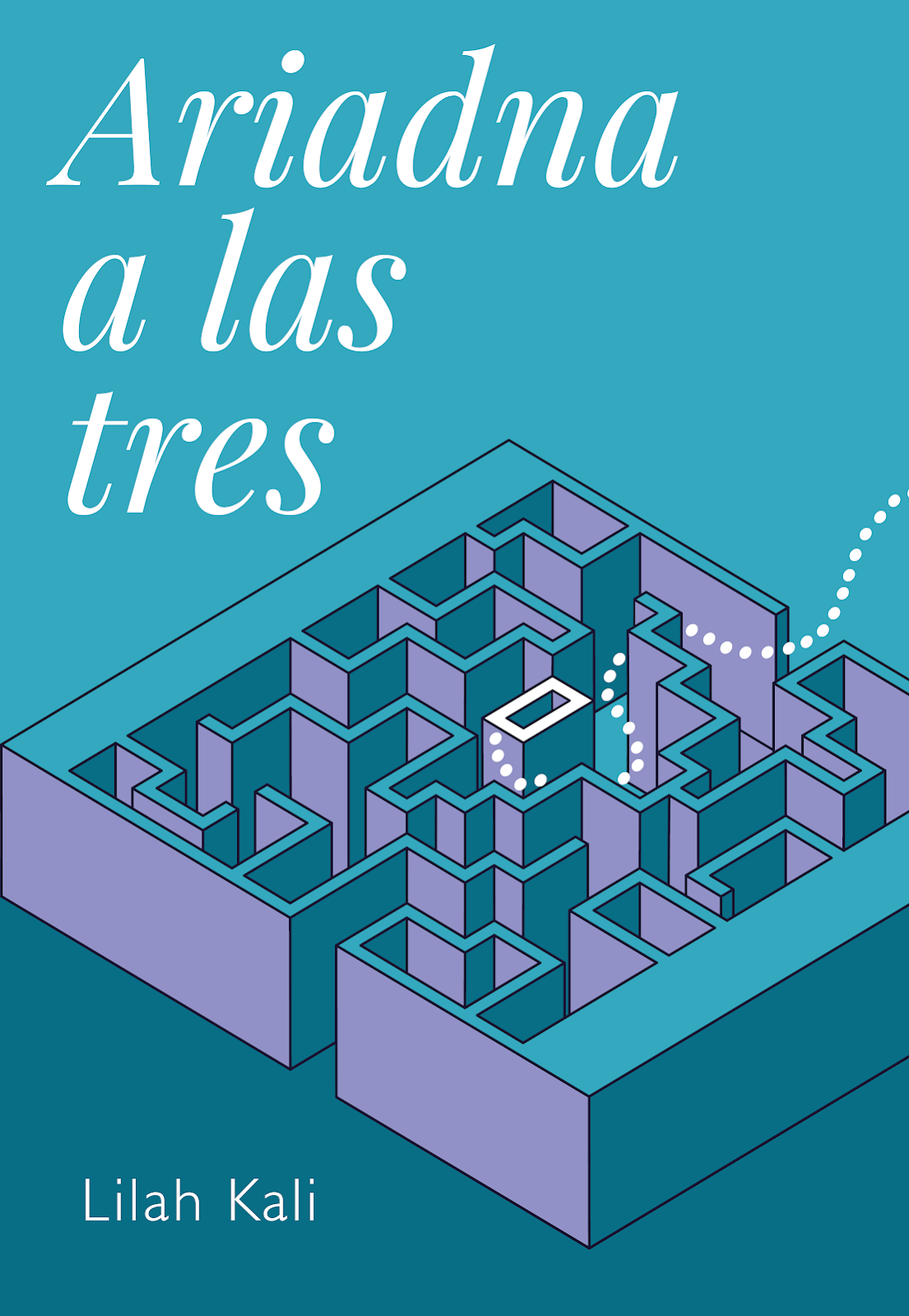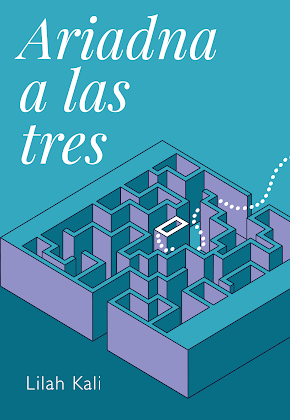América Latina experimentó una robusta recuperación en 2010, con un crecimiento promedio ponderado del PIB real estimado en 6.4%. Y la región parece estar lista para registrar un sólido crecimiento económico en los próximos dos años: Standard & Poor’s Ratings Services proyecta que el PIB real de la región crecerá 4.7% en 2011 y 4.3% en 2012. Esperamos que una combinación de la demanda externa e interna continúe impulsando el crecimiento económico de América Latina. Tras el marcado repunte luego de la recesión mundial de 2008-2009, prevemos que se cerrarán las brechas restantes en la disponibilidad de capacidad productiva y que se retirarán por completo los estímulos de las políticas fiscal y monetaria, moderando el crecimiento económico en general en la región para los siguientes dos años. Nuestro panorama se compara favorablemente con el desempeño histórico de América Latina: durante los últimos 10 años, el crecimiento real del PIB promedió aproximadamente 3.5%. Sin embargo, esperamos que los mercados emergentes en Asia superen a América Latina con un crecimiento promedio de alrededor de 6%-7%. En contraste, estamos proyectando un crecimiento de 2%-3% en las economías desarrolladas para los siguientes dos años.
En 2011, los desafíos para quienes diseñan las políticas en América Latina incluyen el combate a la inflación ascendente y el manejo de la apreciación de sus monedas. Se están cerrando las brechas en la disponibilidad de la capacidad productiva y el repunte en los precios de las materias primas internacionales (commodities), tanto de alimentos como de energía, han estado contribuyendo a alimentar la inflación. Al cierre de 2010, la inflación subió en promedio entre 1.5 y 2.0 puntos porcentuales desde el inicio del año. Las monedas en America Latina se han apreciado debido a que las tasas de interés y el crecimiento se comparan de manera favorable con las de las economías desarrolladas y han estado atrayendo capital extranjero mediante inversión de cartera y directa (IED). Los términos favorables para el intercambio comercial entre los exportadores de materias primas también han contribuido a la apreciación de las monedas. Hacia el final de 2010, los gobiernos y los bancos centrales en América Latina empezaron a tomar medidas (además de aumentar la acumulación de sus reservas internacionales) para moderar la apreciación de sus monedas. Esperamos que esta tendencia continúe dado que los factores mundiales están apoyando la solidez de las monedas en la región. Sin embargo, en la medida en que se mantenga bajo control la apreciación de una moneda, se compromete la velocidad a la que puede bajar la inflación.
Continúa el sólido crecimiento económico en 2011
Nuestro panorama para 2011 refleja nuestra opinión de que la combinación de una firme demanda externa e interna continuará apuntalando el crecimiento de América Latina. Aunque proyectamos que se moderará el crecimiento de la demanda interna y del PIB en este año, debido al alza de las tasas de interés por parte de los bancos centrales y al establecimiento de medidas “macroprudenciales” para limitar las potenciales burbujas del mercado crediticio, y a la continuación del retiro de los estímulos fiscales por parte de los gobiernos, el panorama es sólido. El repunte económico en 2010 facilitó mejoras en los mercados crediticio y laboral que apoyan el impulso de la demanda interna en 2011. Y por otra parte, se encuentran los elevados precios de los commodities y la demanda de exportaciones proveniente de los países emergentes de Asia, los cuales respaldan la demanda externa.
Proyectamos que el PIB real se expandirá en 6.0%-6.5% en Argentina, Perú y Chile – las economías de más rápido crecimiento en la región – y en 1.5% en Venezuela, país que se encuentra en el extremo inferior de la escala de crecimiento. Nuestras tasas proyectadas para el PIB real de Brasil, Colombia, México y Panamá caen en la parte media (véase la Tabla 1).
Tabla 1 - Panorama de crecimiento e inflación en América Latina
(Variación % anual)
2007 2008 2009 2010e 2011p 2012p
Argentina
PIB real 8.7 6.8 0.9 9.1 6.5 4
Precios al consumidor* 8.8 8.6 6.3 10.4 28 25
Brasil
PIB real 6.1 5.1 -0.2 7.5 4.5 4.5
Precios al consumidor 3.7 5.7 4.4 5.8 6 4.8
Chile
PIB real 4.6 3.7 -1.5 5.5 6 5
Precios al consumidor 4.4 8.8 1.4 2.7 4 2.9
Colombia
PIB real 7.5 2.5 0.4 4.1 4.6 4.6
Precios al consumidor 5.6 7 4.2 3.3 3.8 3.7
México
PIB real 3.3 1.5 -6.1 5.5 4.5 3.5
Precios al consumidor 4 5.1 5.3 4.2 3.8 3.6
Panamá
PIB real 12.1 10.8 2.4 7 5.5 5
Precios al consumidor 4.3 8.7 2.42 3 3.5 3.5
Perú
PIB real 8.9 9.8 0.9 8.8 6.5 5.5
Precios al consumidor 1.8 5.8 3.1 1 2.5 2
Venezuela
PIB real 8.2 4.8 -3.3 -1.4 1.5 3.5
Precios al consumidor 18.7 31 26.9 28.5 30 30
*Cifras históricas basadas en datos oficiales y proyecciones basadas en estimaciones del mercado. (e) Cifra estimada. (p) Proyección.
Panamá, Perú y Chile
Las tres pequeñas economías abiertas de la región se benefician en gran medida de las condiciones mundiales tales como los flujos comerciales internacionales para Panamá y los favorables precios de los metales, y de los vínculos comerciales con Asia para Perú y Chile. También esperamos que factores internos tales como la fase más importante de construcción de la expansión del Canal de Panamá, las actividades relacionadas con este desarrollo y otros proyectos de inversión en Panamá; la inversión en varios proyectos mineros en Perú; y la continuación de la reconstrucción en Chile tras el terremoto del año pasado, impulsen el crecimiento de estas economías.
Brasil, Colombia y México
Esperamos que las economías, brasileña, colombiana y mexicana, crezcan entre 4% y 5% en 2011. En Brasil, el sobrecalentamiento económico pareció desacelerarse en el cuarto trimestre de 2010. El exceso de la demanda interna de Brasil refleja el carácter expansivo de las políticas crediticia, fiscal y monetaria que el gobierno puso en marcha durante la recesión de 2009 y que todavía deben retirarse. A medida que el gobierno restringe las políticas económicas en 2011, proyectamos que la tasa de crecimiento de Brasil se moverá hacia 4.5%, cercana a su tasa de crecimiento potencial. Esperamos que la demanda interna sea el principal motor de la actividad económica del país pero también contribuirán de manera importante los elevados precios de las materias primas y las exportaciones a Asia.
En Colombia, el crecimiento dirigido por la demanda interna, estimado en 4.6% para 2011, refleja la inversión pública relacionada con los esfuerzos de reconstrucción tras las inundaciones a finales de 2010 y la continúa inversión extranjera y local en los sectores de minería y petróleo.
El crecimiento económico de México está vinculado en gran parte al de Estados Unidos en medio de un repunte mucho más lento de la demanda interna. Proyectamos que el crecimiento económico de México se moderará a 4.5% en 2011 del 5.5% en 2010. Esperamos que la inversión y el consumo en el país se fortalezcan más este año y que el crecimiento real del PIB de Estados Unidos (3.1%) apoyará la demanda por exportaciones mexicanas.
Argentina
Esperamos que Argentina se beneficie de la fortaleza de los commodities tales como granos (incluyendo las expectativas de una cosecha favorable), petróleo y minería. Además, la política fiscal expansiva del país rumbo a la elección presidencial de octubre de este año y la demanda proveniente de Brasil – el mayor mercado de exportación para Argentina –, también están impulsando el crecimiento.
Venezuela
En Venezuela, a pesar de los elevados precios del petróleo proyectamos un crecimiento económico de 1.5% en 2011, que refleja los extremadamente bajos niveles de inversión del sector privado. Sin embargo, este incremento modesto sigue a dos años consecutivos de contracción en el PIB real. El crecimiento positivo en 2011 refleja la recuperación de los recortes de electricidad el año pasado y el mayor gasto en infraestructura pública tras las inundaciones en 2010 –que preceden a la elección presidencial de 2012.
Impulso de la demanda interna
Las políticas macroeconómicas más sólidas de América Latina y sus mejores fundamentos económicos durante la última década sientan las bases para una demanda interna más sostenible en el horizonte de proyección. De hecho, la resistencia de la región durante, y su rápida recuperación tras, la recesión de 2008-2009, refleja esta dinámica más sólida de la demanda interna (véase la Gráfica 1). Sin embargo, en Argentina y Venezuela, las distorsiones de las políticas afectan el entorno para la inversión local en el mediano plazo.
Reducción de la pobreza
La mayor estabilidad macroeconómica de América Latina, y la menor inflación en particular, han respaldado el crecimiento de la clase media y reducido la pobreza. La tasa promedio de pobreza de la región cayó a aproximadamente una tercera parte de la población en 2010 de más de 40% en 2002 (y desde aproximadamente 50% en 1990), como se muestra en la Gráfica 2. La mejoría en el nivel de vida para un segmento mayor de la población implica contar con una base de consumo local más extensa y profunda así como con inversiones en productos y servicios para atender las necesidades de esos consumidores.
Las mayores tasas de crecimiento y la demanda interna en Perú y Brasil reflejan una reducción importante de la pobreza. En Brasil, la tasa de pobreza cayó a 29% de la población en 2009 de 38% en 2002, y a 35% de 55% en Perú durante el mismo periodo. En México, aunque las tasas de pobreza se incrementaron durante 2006-2008 y probablemente más en medio de la contracción económica de 6.1% en 2009, el nivel de 35% en 2008 es mucho menor que la máxima de 53% en 1996 y de 41% en 2000.
Intermediación del sector financiero
La combinación de fundamentos macroeconómicos más sólidos (baja inflación y mejores expectativas de crecimiento) y de sistemas bancarios bien capitalizados, ha permitido la profundización de los mercados de crédito de América Latina. A su vez, esto también respalda una demanda interna más sólida en la región durante el periodo proyectado. El índice de crédito interno a PIB subió a un estimado 38% en 2010 desde 22% en 2004 (promedio ponderado del PIB real) en la región. Aunque esto marca un incremento significativo, el nivel de intermediación del sector financiero en América Latina todavía es más bajo que en los mercados emergentes de Asia (que tienen un índice de crédito interno a PIB de alrededor de 80%, en promedio) y que en las economías desarrolladas (con más de 100%).
En 2010, la región experimentó una recuperación generalizada en el crecimiento del crédito tras el estancamiento del año previo –excepto en Brasil, y en menor grado Perú, donde el crédito aumentó 15.0% y 8.6% (nominal), respectivamente en 2009. En 2010, el crédito creció 20% en Brasil, 21% en Perú y 17% en Colombia. Sin embargo, en Chile y México el crecimiento del crédito presentó tasas menores de 10% y 7%, respectivamente. Diversos factores incidieron en la historia del crédito de cada país. El rápido ritmo del crecimiento del crédito en Brasil refleja una tasa muy elevada en el otorgamiento de financiamiento por parte de los bancos estatales y el crédito dirigido de los bancos del sector privado; el crédito no dirigido creció 17% en 2010 frente al 27% de los préstamos dirigidos. El lento crecimiento del crédito en México persiste a pesar de sus equilibrados fundamentos económicos y del hecho de que cuenta con una base comparativamente baja de crédito a PIB de 24%. Por su parte, las modestas dinámicas crediticias de Argentina y Venezuela reflejan las debilidades económicas de ambos países.
Considerando la salud de los sistemas bancarios de la región y su panorama económico, esperamos un crecimiento promedio sólido del crédito en 2011, aunque probablemente a un ritmo un poco más lento que en 2010. En particular, esperamos que el crecimiento del crédito se modere ligeramente en Brasil, que mantenga un ritmo fuerte en Colombia y Perú, y que repunte en México.
Algunos gobiernos han establecido estándares más estrictos para el otorgamiento del crédito. Por ejemplo, en diciembre de 2010, el banco central brasileño introdujo medidas para desacelerar el crecimiento y el plazo del financiamiento al consumo mediante el aumento en los requerimientos de reservas y el establecimiento de mayores requerimientos de capital en el otorgamiento de crédito de más largo plazo. Sin embargo, en nuestra opinión, tal vez serían necesarias medidas adicionales para desacelerar el financiamiento proveniente de los bancos estatales, que ha crecido más rápido que el de los bancos privados. En general, los encargados de diseñar las políticas en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú están conscientes de los riesgos de las burbujas asociadas con el rápido crecimiento del crédito, incluso considerando el índice comparativamente bajo de crédito interno a PIB, y de cómo los persistentes flujos de capital hacia la región podrían exacerbar la generación de una burbuja crediticia.
Tendencias del mercado laboral
La recuperación relativamente rápida en los mercados laborales de América Latina apuntala y continúa apoyando la demanda interna. Las tasas de desempleo, que habían subido en toda la región al iniciar 2009, empezaron a descender en 2010, aunque la recuperación ocurrió a diversos ritmos (los mercados laborales de Brasil, Chile y Perú fueron más sólidos que los de México y Colombia). Esperamos que las tasas de desempleo en América Latina bajen más en 2011.
La tasa de desempleo en Brasil se encuentra en una mínima histórica (considerando la serie desde el inicio de 2002) y no es sino una señal del estrecho mercado laboral del país. La recesión impulsó rápidamente la tasa de desempleo del país, pero la corrección también fue así de veloz: la tasa de desempleo bajó a 6.7% en 2010 de 8.1% en 2009. La mejora es más pronunciada considerando que la tasa de desempleo estaba en 12.4% en 2003. La participación del empleo formal aumentó a una máxima histórica de 46.3% en 2010 de 39.7% en 2003 y las ganancias del salario real persisten con un incremento de 5.9% en 2010.
El mercado laboral de Chile también se fortaleció rápidamente durante la recuperación económica. La tasa de desempleo del país (considerando un nuevo cálculo) promedio 8.1% en 2010, a la baja frente al nivel comparable de 11% en 2009; las ganancias del salario real fueron de 2.0% en 2010.
La baja en la tasa de desempleo de Perú también se aceleró en 2010. La tasa de desempleo promedió 7.7% en los tres meses que incluyen noviembre y diciembre de 2010, y enero de 2011, nivel inferior al 8.6% durante el mismo periodo de 2009-2010 y al 8.8% durante similar periodo en 2008-2009. Mientras que los salarios reales subieron en promedio 1%, los salarios reales para trabajadores que únicamente cuentan con educación primaria se incrementaron en aproximadamente 10%.
El mercado laboral de México ha estado mejorando a un ritmo más lento. Se crearon más de 730,000 empleos en 2010, el mayor número desde 1996, pero los salarios reales siguen estancados y la tasa promedio de desempleo bajó solamente a 5.37% de 5.47% en 2009. El nivel de desempleo todavía es más elevado en comparación con la tasa de desempleo promedio de los cinco años anteriores, de 3.7%. La participación de los trabajadores en el sector informal subió – como siempre ocurre durante una recesión en México – y a pesar de que descendió desde sus máximas de 2009, no ha regresado a su nivel previo a la recesión.
El mercado laboral de Colombia se mantiene débil. La tasa de desempleo estructuralmente elevada del país, bajó marginalmente a un promedio de 11.8% en 2010 de 12.0% en 2009. La informalidad sigue siendo alta y uno de los objetivos clave del gobierno colombiano es promover una mayor participación de la mano de obra formal.
Persisten las favorables condiciones para las exportaciones
Los precios de las materias primas y los flujos de capital, aunados a la sólida demanda interna, respaldan el crecimiento en América Latina. Es elevada la participación de los commodities en las exportaciones totales de América del Sur, en contraste con México, donde las exportaciones de manufacturas representan 80% del total. Las exportaciones de materias primas, incluyendo los productos procesados a partir de éstas, representan aproximadamente 60% del total de las exportaciones en Brasil; 66% en Argentina, Chile y Colombia; 75% en Perú; y 90% en Venezuela.
Además, la exposición de la región a los commodities ha aumentado en los últimos años. Las exportaciones primarias de materias primas como porcentaje de las exportaciones totales se incrementaron 10 puntos porcentuales durante un periodo de 10 años (de acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]). Véase la Gráfica 3. En Brasil, por ejemplo, las exportaciones de materias primas representaron 45% del total en 2010, frente a 30% antes de 2005.
La mayor exposición a la exportación de commodities es consistente con el crecimiento rápido en las exportaciones a los mercados emergentes de Asia, especialmente a China (ver Gráfica 4). China es el mercado individual más grande para las exportaciones de Brasil (15.2% de las exportaciones totales en 2010), Chile (24.5% en 1010) y Perú (15.3% en 2009).
El incremento de los precios de las materias primas internacionales se vio impulsado hacia el cierre de 2010 debido a una mayor fortaleza de la economía mundial. Al 25 de febrero de 2011, de acuerdo con el índice Reuters/Jeffries CRB IX, los precios mundiales de los commodities aumentaron 21% desde septiembre de 2010.
Esperamos que los precios de las materias primas se mantengan en niveles elevados durante el periodo proyectado. Esto moderará el deterioro esperado en las balanzas comerciales y de la cuenta corriente asociado con el crecimiento dirigido por la demanda interna de importaciones. Prevemos que el superávit comercial promedio ponderado de la región baje a 0.1% del PIB en 2011 para descender a terreno deficitario de 0.1% en 2012, desde el superávit de 0.6% en 2010. Esperamos que el déficit promedio de la cuenta corriente de la región aumente a 1.7% del PIB en 2011 y luego a 1.8% en 2012, frente a 1.4% en 2010. En Brasil, esperamos que la robusta demanda interna aumente el déficit de la cuenta corriente a US$58,000 millones, o 2.6% del PIB en 2011. En México, esperamos un déficit de la cuenta corriente de US$13,000 millones o 1.1% del PIB.
Flujos de capital boyantes
Tras un significativo repunte en 2010, esperamos que los flujos de capital de IED y de inversión de cartera se mantengan boyantes en 2011 debido a las mayores tasas de interés y crecimiento frente a las economías desarrolladas. En 2010, los flujos de IED y de inversión de cartera en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú totalizaron US$225,000 millones (véase la Gráfica 5).
Flujos de IED
Los flujos de IED a los mercados emergentes y América Latina aumentaron marcadamente en 2010. Para Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú, la IED se incremento 42% a US$99,500 millones en 2010 desde US$70,000 millones en 2009 (con base en información parcial de algunos países hasta el tercer trimestre de 2010). En 2011, esperamos que los flujos de IED sumen unos US$90,000 millones en estos países.
Brasil es el principal receptor de IED y recibió US$48,500 millones en 2010, una nueva máxima histórica. En el periodo 2007-2010, Brasil capturó más de 40% de los flujos de IED que se dirigieron a este grupo de países, cifra superior al promedio de 30% antes de 2007, cuando rebasó a México como el mayor receptor de IED en la región. México, el segundo mayor receptor de los flujos de IED a América Latina, recibió US$17,700 millones en 2010, cifra mayor frente a los niveles de 2009 pero por abajo del promedio de US$22,000 millones durante la década de 2000. Los flujos de IED de Chile regresaron totalmente a donde se encontraban en 2008 después de que el país recibió US$15,700 millones de IED en 2010. En Colombia y Perú, los proyectos de energía y minería están atrayendo flujos de IED a niveles tres o cuatro veces mayores que los que tenían al inicio de la década. En 2010, los flujos de IED de Colombia sumaron US$6,500 millones para los primeros tres trimestres, y los de Perú totalizaron US$7,300 millones para todo el año.
Inversión de cartera
Los flujos de la inversión de cartera a este grupo de países de América Latina casi se duplicaron a un monto estimado de US$125,900 millones en 2010 de US$66,100 millones en 2009. La inversión de cartera empezó a recuperarse en el segundo semestre de 2009, tras una salida de US$2,400 millones en 2008. Los tres mayores receptores en la región fueron Brasil, México y Chile. Brasil recibió US$67,800 millones de inversiones de cartera que se dividieron de manera equitativa entre deuda y capitales. México recibió US$37,100 millones, la mayoría de los cuales correspondientes principalmente a compras de títulos gubernamentales. Chile recibió US$9,300 millones en inversión de cartera y más del 50% de este monto se dirigió al sector privado no bancario. Perú y Colombia recibieron montos mucho menores de inversiones de cartera, unos US$2,000 millones cada uno, durante los primeros tres trimestre de 2010. Mientras que, tras varios años de salidas de flujos, Argentina recibió US$8,100 millones en inversión de cartera durante los primeros tres trimestres del año pasado.
Diseño de políticas enfrenta apreciación de las monedas
El rápido ritmo de los flujos de inversión en cartera ha detonado diversas respuestas de parte de los gobiernos y bancos centrales que buscan limitar el impacto sobre la apreciación de sus monedas (véase la Gráfica 6).
Como primera respuesta, los bancos centrales en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú están acumulando reservas internacionales. Los métodos de los bancos varían desde compras discrecionales en los mercados cambiarios spot y de derivados (Brasil y Perú) hasta mecanismos más bien basados en reglas a través de un preanuncio mensual o diario de compras spot u opciones (Chile, Colombia y México). Chile sorprendió al mercado al inicio de 2010 con un anuncio de que planeaba acumular US$12,000 millones durante el año mediante la compra de US$50 millones diarios. Muchos participantes del mercado consideraron que Chile debería “sacar las manos” en el manejo del tipo de cambio. Su decisión es emblemática del descontento de quienes diseñan las políticas por la fortaleza de las monedas locales de la región, el ritmo de los flujos de entrada, y el potencial de que se generen burbujas crediticias o de activos.
Los gobiernos en la región han adoptado otras medidas para moderar la fortaleza de sus monedas. A finales de 2010, Perú flexibilizó los límites a la inversión en el extranjero de los fondos de pensiones, mientras que Colombia redujo el monto de divisas que permite al Ministerio de Finanzas y a la petrolera estatal Ecopetrol, ingresar al país. Perú y Brasil también han dado pasos más directos y agresivos para desalentar los flujos de entrada de corto plazo. Perú incrementó los requerimientos de reservas sobre los depósitos de no residentes y tenencias de certificados de depósitos del banco central y limitó las posiciones de derivados en moneda extranjera de las instituciones financieras. Al inicio de 2011, el banco central brasileño limitó el tamaño de las posiciones cortas en moneda extranjera de todos los bancos que no están sujetos a requerimientos de reservas no remuneradas. Brasil tomó su acción más destacada en octubre de 2010 cuando, en un lapso de semanas, el gobierno duplicó el impuesto de transacciones financieras sobre la cartera de renta fija de no residentes a 6%. Como resultado de ello, persiste la preocupación intermitentemente recurrente en el mercado de que dicho impuesto pudiera aumentarse otra vez y/o extenderse a la inversión de capitales de no residentes.
En comparación con otros países en la región, México ha dado pasos que son menos intrusivos para la inversión extranjera. El gobierno mexicano ha enviado al mercado un mensaje consistente y en repetidas ocasiones de que no busca alterar la tendencia o volatilidad del tipo de cambio. Más bien, su estrategia es acumular su colchón de reservas internacionales a medida que las condiciones lo permitan mediante subastas mensuales de opciones de compra de dólares a cambio de pesos mexicanos. Esperamos que México continúe como el menos intervencionista entre sus pares en la región, incluso si modifica moderadamente sus políticas en caso de que se intensifique la apreciación del peso.
Todas estas medidas tienen costos. La acumulación de reservas internacionales incluye un costo fiscal directo; aunque es más difícil cuantificar los muy importantes beneficios que implica el contar con un colchón de liquidez disponible. Además, considerando los factores mundiales que contribuyen a la fortaleza de las monedas locales, consideramos que es cuestionable la capacidad de estos países para revertir de manera significativa o frenar la apreciación. También pensamos que estas acciones de políticas podrían minar los avances en la profundización de los mercados locales de capitales para los inversionistas extranjeros. Cuando finalmente se reviertan los flujos de capital por el cambio en las condiciones internacionales, las políticas que disuadieron la entrada de capitales podrían poner en riesgo el financiamiento de grandes déficits en la cuenta corriente. En la medida en que estas políticas tengan éxito para limitar la apreciación de las monedas, consideramos que se dificultará la tarea de los bancos centrales para reducir la inflación. Y a medida que los bancos centrales suban las tasas de interés para contener la inflación, también se volverá más difícil su tarea de frenar la apreciación de sus monedas.
Política monetaria más restrictiva para contener las tendencias de la inflación
Los bancos centrales en América Latina han establecido sus credenciales de lucha contra la inflación en los últimos años. La inflación baja ha sido un elemento clave para reducir los niveles de pobreza en América Latina –un hecho que los políticos y funcionarios electos entienden bien. Sin embargo, las tasas de inflación de la región tendieron al alza durante 2010, con niveles en Brasil y Colombia que siguieron aumentando en enero de 2011 (véase la Tabla 2).
Tabla 2 - Tasas de inflación en América Latina
(Variación anual %)
2009 2010 2011
Diciembre Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Tasa actual de la política Objetivo
Argentina (oficial) 7.7 11.1 11.1 11 10.9 10.6 ND ND
Brasil 4.3 4.7 5.2 5.6 5.9 6 11.25 4.5 (+/-2)
Chile* 1.9 2 2.5 3 2.7 3.5 3.0 (+/-1)
Colombia 2 2.3 2.3 2.6 3.2 3.4 3.25 3.0 (+/-1)
México 3.6 3.7 4 4.3 4.4 3.8 4.5 3.0 (+/-1)
Panamá 1.9 4.2 4.1 4.3 4.2 4.8 ND ND
Perú 0.3 2.4 2.1 2.2 2.1 2.2 3.5 2.0 (+/-1)
Venezuela (Caracas) 27 28.5 27.6 26.9 27.4 28.9 ND ND
*Cambio de la serie en enero de 2010. ND-No Disponible.
Esperamos, sobre una base ponderada del PIB, tasas de inflación de 7.0% en 2011 y de alrededor de 6.6% en 2012, en comparación con el 6.6% de 2010 (véase la Tabla 3). Cabe destacar que las proyecciones promedio ponderadas en la Tabla 3 incorporan una tasa de inflación promedio anual en Argentina de 10%, que básicamente es la tasa calculada usando las estadísticas oficiales del gobierno, en comparación con nuestro pronóstico de 28%, nivel que en nuestra opinión refleja la tasa real de inflación en la economía argentina.
Tabla 3 - Indicadores de América Latina
(Promedio ponderado del PIB, %)
2007 2008 2009 2010e 2011p 2012p
PIB real 5.8 4.4 -1.7 6.4 4.7 4.3
Precios al consumidor 5.5 8.3 6.6 6.6 7 6.6
Balanza de la cuenta corriente / PIB 0 -1.5 -0.6 -1.4 -1.7 -1.8
Balanza comercial / PIB 1.7 0.4 1.3 0.6 0.1 -0.1
Inversión extranjera directa neta / PIB 2.4 2.2 1.2 1.3 1.3 1.2
Requerimientos de financiamiento externo brutos / Reservas utilizables 73.3 70.1 62.1 56.1 52.6 51.7
Deuda externa bruta / Ingresos de la cuenta corriente 93.5 89.4 83.9 82.5 79.9 80.9
Deuda externa neta / Ingresos de la cuenta corriente 23.2 16.9 18.2 10 12.7 14.4
Deuda externa del sector público / Ingresos de la cuenta corriente 52.4 46.1 66.4 62.3 60.6 57.9
Deuda externa del sector público neta / Ingresos de la cuenta corriente -12.5 -18.3 -22 -27.6 -23.1 -19.7
Balance del gobierno general / PIB -1.1 -1 -3.3 -2.3 -2 -1.8
Balance primario del gobierno general / PIB 2.5 2.3 0.2 1 1.2 1.2
Deuda del gobierno general / PIB 43.1 43.2 47.1 46.6 44.4 42.1
Deuda neta del gobierno general / PIB 34.7 34.4 36.7 37.3 36.7 35.1
e--Cifra estimada p--cifra proyectada
Los repuntes recientes y proyectados en las tasas de inflación de la región reflejan el cierre de las brechas en la disponibilidad de la capacidad de producción tras la robusta recuperación económica de 2010 y los incrementos en los precios internacionales de los alimentos y energía. En general, los renglones de alimentos y energía tienen una mayor participación en el consumo promedio en los mercados emergentes (incluyendo América Latina) que en las economías desarrolladas y, por consiguiente, tienen un mayor peso en el índice de inflación de los precios al consumidor. En América Latina, los alimentos y energía influyen en promedio con un 35% del índice de inflación, en un rango que va de alrededor de 30% en Brasil a aproximadamente 45% en Perú.
Los precios internacionales de los bienes empezaron a subir de manera sostenida a mediados de 2010. De acuerdo con el Índice de Precios de Alimentos de la FAO, en diciembre de 2010, los precios de los alimentos habían equiparado el incremento máximo de 2008; y subieron un adicional 3.4% en enero de 2011, lo que tuvo por resultado una nueva máxima récord tanto en términos nominales como reales. Aunque el precio del petróleo West Texas intermedio en US$100 por barril está por debajo de su máxima de US$145 por barril en 2008, se encuentra 20% por arriba de los niveles del tercer trimestre de 2010.
Esperamos que las tasas de inflación de la región aumenten en 2011, excepto en México, como se observa en la Tabla 1. Proyectamos que la inflación subirá durante el primer semestre de 2011, pero después se moderará sobre una base anualizada en el segundo semestre, dada la base de comparación más alta. Esto será notable en Brasil, por ejemplo, que actualmente experimenta máximas estacionales de inflación y registró la mayor tasa entre los países que cuentan con objetivos de inflación. México es el único país de la región donde esperamos que la inflación baje en 2011. La tasa de inflación de México ya cedió en enero de 2011 respecto del mismo mes del año anterior. En 2010, el incremento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del país, que entró en vigor en enero, empujó la inflación al alza.
Excepto en los casos de Argentina y Venezuela, que siguen siendo atípicos en la región con tasas de inflación de alrededor de 30%, esperamos que el alza de la inflación de América Latina sea comparativamente contenido. No proyectamos que la inflación en los países con objetivos de inflación se incremente a más de 6% al cierre de 2011; sin embargo, existe un riesgo al alza en esta estimación considerando la volatilidad reciente en los precios del petróleo. Esto constituye un contraste significativo para una región con una historia de hiperinflación. Durante 2008, cuando se presentó el último incremento en los precios de alimentos y del petróleo, las tasas de inflación no subieron por arriba de 10% para este grupo de países. Antes del comienzo de la recesión mundial que redujo los precios de alimentos y energía durante el segundo semestre de 2008, los bancos centrales en América Latina ya habían iniciado un ciclo restrictivo a principios de ese año para contener el incremento en la inflación, como lo están haciendo ahora.
Después de iniciar los ciclos restrictivos en 2010 y luego pausarlos, los bancos centrales en Brasil, Chile, Colombia y Perú subieron sus tasas de interés en enero y/o febrero de 2011. Estas economías repuntaron fuertemente en 2010. La economía brasileña mostró la mayor evidencia de sobrecalentamiento; y aunque pareció enfriarse hacia el cierre de 2010, la inflación continúa moviéndose al alza. Al igual que en Brasil, la inflación en Chile y Colombia está por arriba del punto medio de su banda de objetivos de inflación. Las presiones inflacionarias en Perú parecen más contenidas, pero el banco central ha establecido medidas restrictivas preventivamente. El banco central de México es el único que no ha subido sus tasas de interés. Esto no es sorpresivo considerando que todavía se estima que es negativa la brecha en la disponibilidad de capacidad productiva del país. Sin embargo, aunque esperamos que la tasa de inflación de México baje en 2011, el banco central del país probablemente actuará de manera rápida en caso de que los precios de alimentos y energía presionen al alza la tasa de inflación.
En general, esperamos que todos estos bancos centrales suban sus tasas de interés en 2011, cuando sea necesario, a fin de limitar los efectos secundarios derivados de los incrementos en los precios de alimentos y energía, especialmente a medida que se cierran las brechas en la disponibilidad de la capacidad productiva, y para mantener la inflación ampliamente en línea con sus bandas objetivo. Esperamos mayores tasas de interés junto con medidas “macroprudenciales” que busquen desacelerar el crecimiento del crédito (lo que también podría ayudar a aligerar la inflación) y a pesar de la preocupación por atraer flujos de capital adicionales.
Riesgos para las proyecciones
Nuestro panorama económico para América Latina enfrenta riesgos positivos y negativos. En términos de los riesgos externos o internacionales, la volatilidad en el precio del petróleo en medio de la inestabilidad política en el Medio Oriente implica un riesgo al alza para las tasas de inflación de América Latina y, dependiendo de la severidad potencial de un shock en los precios, un riesgo de baja en el crecimiento económico de la región. En general, un escenario negativo para América Latina incluye el revertimiento de los flujos de ingreso de capitales en medio de una mayor aversión al riesgo con un impacto sobre el costo y disponibilidad del financiamiento para los sectores público y privado. Tal escenario podría derivarse de los problemas fiscales de los soberanos en Europa, de las condiciones de restricción monetaria antes de lo que se espera en Estados Unidos o Europa, o de las preocupaciones entre los participantes del mercado sobre el futuro de la política fiscal de Estados Unidos, lo que presionaría los rendimientos de los bonos de largo plazo. La dinámica del crecimiento en China también es clave para los precios de los commodities y para las exportaciones de muchos países en América Latina. La continuación de un crecimiento sólido y sostenible en China respalda la actividad económica real en la región mientras que su sobrecalentamiento o marcado desaceleramiento presenta un riesgo negativo.
En el frente de las políticas internas, esperamos que los gobiernos de América Latina retiren los estímulos monetarios y fiscales en 2011, excepto en Argentina y Venezuela por las próximas elecciones. Un riesgo negativo es que el fracaso para retirar tales estímulos a un ritmo suficiente provoque el sobrecalentamiento de las economías, lo que se traduciría en tasas de inflación incluso superiores y el consiguiente aterrizaje forzoso. El rápido ritmo de los flujos de entrada de capitales y la apreciación de las monedas representa un desafío para los estrategas que diseñan las políticas, y la posibilidad de que los gobiernos den pasos adicionales en el corto plazo para limitar dichos flujos mediante el establecimiento de impuestos y controles implica un riesgo para cuando los flujos finalmente moderen o reviertan su curso. Mientras tanto, los gobiernos deben monitorear la evolución de los mercados financieros locales para mitigar la posibilidad de que se generen burbujas de activos o de crédito.
En general, la capacidad actual de América Latina para manejar los riesgos negativos del exterior es similar a la que evidenciaron durante la recesión de 2008-2009. Dicha capacidad se caracteriza por su balance externo y flexibilidad financiera, considerando sus elevados niveles de reservas internacionales; déficits y deuda fiscal que son bajos en comparación con muchos otros países y respecto del propio pasado reciente de la región; una trayectoria bastante creíble de su política monetaria; y sistemas bancarios que han sorteado bien la crisis mundial.
Artículo Seleccionado: Sólida recuperación económica en América Latina, pero la inflación está creciendo
abril 12, 2011