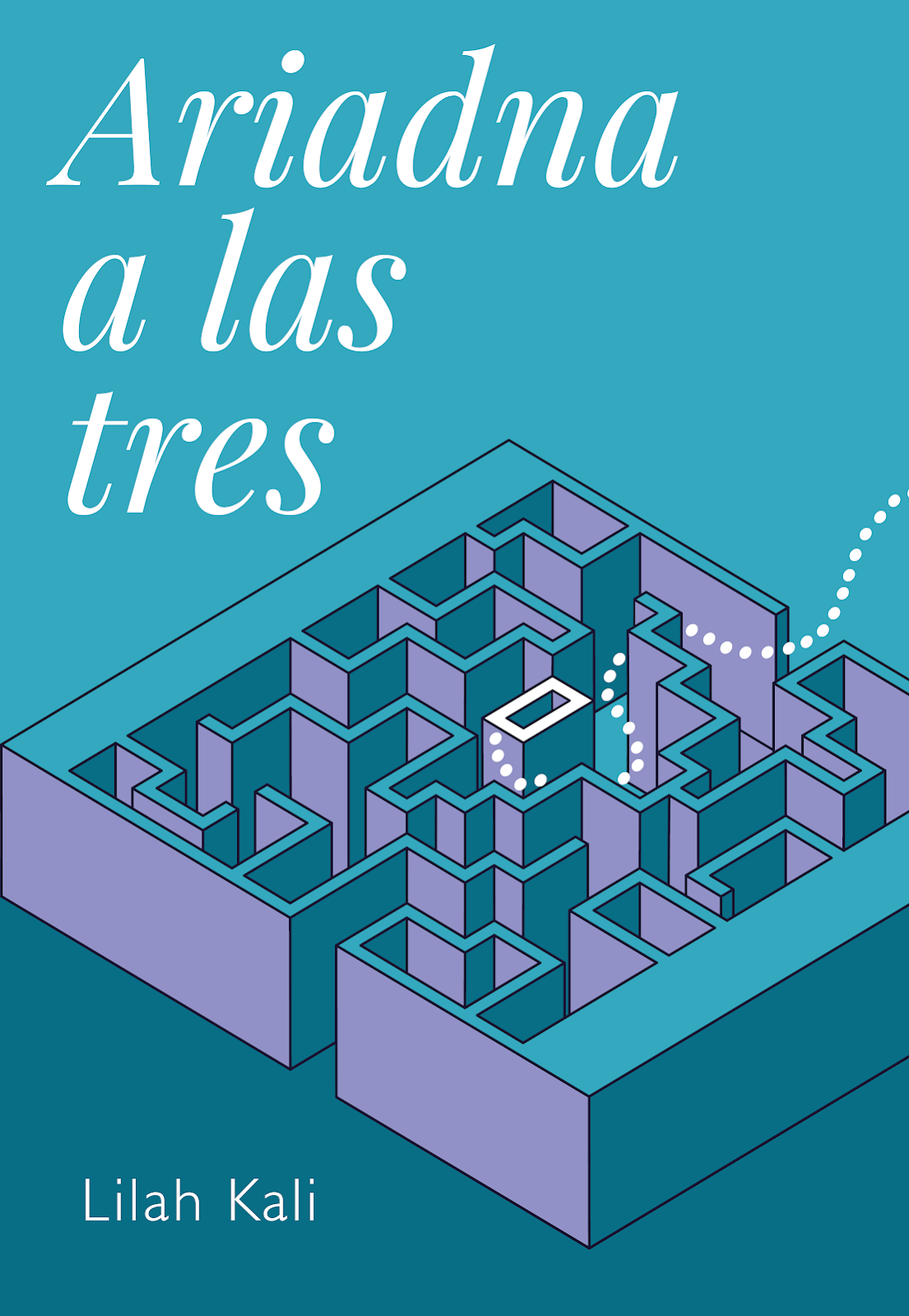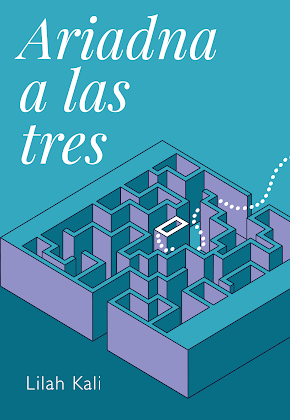Jueves 14 de octubre de 2010
Cena 50 años de IDEA
- Carlos Jacobi (Socio fundador y ex presidente de IDEA)
Es un gran privilegio y una enorme alegría compartir esta celebración con ustedes. También quiero recordar y rendir homenaje a aquellos “muchachos” con quienes fundamos IDEA hace 50 años.
Teníamos entonces un gran deseo y un sueño: profesionalizar la gerencia y la dirección de empresas buscando la excelencia y con sólidos fundamentos éticos.
Con mucho trabajo y no pocos debates internos, así nació IDEA.
Viéndola con esta magnífica realidad de hoy y sabiendo lo que ocurrió en nuestro país en los últimos 50 años, aquel puntapié inicial no fue nada comparado con lo que hicieron todos los que nos siguieron.
Por eso quiero expresar mi admiración y calurosa felicitación a los dirigentes de hoy y recordar un párrafo de otro ex presidente de IDEA (Jorge Aguilar), quien sostenía que la actividad política no debe horrorizarnos y que los empresarios tienen la obligación de cooperar en la formación de dirigentes.
Sigan trabajando para el futuro, para buscar resultados que a lo mejor no verán, pero seguramente llegarán.
Como decía la madre Teresa de Calcuta, en cada uno perdura la huella del camino iniciado. En IDEA también. Por eso hago votos por otros 50 años de IDEA.
- Gustavo Ripoll (Presidente de IDEA)
IDEA comenzó con 9 empresas y hoy somos más de 450. En nuestra Escuela de Negocios, que fue pionera, se han formado y se forman miles de ejecutivos, gerentes y empresarios que han ocupado y ocupan importantes cargos en empresas de la Argentina y el exterior. A la vez, miles de empresarios y ejecutivos participan de sus actividades de intercambio.
IDEA ha organizado 46 coloquios anuales con 46 presidentes distintos y más de 700 empresarios participaron de los comités organizadores de estos foros, en los que presidentes de diversos países, primeros ministros, cancilleres, diputados, senadores y representantes empresariales aportaron ideas a cada uno de los debates.
Los números, por importantes que sean, nunca podrán explicar el espíritu y la mística de nuestra Institución. IDEA es, en esencia, una multiplicidad de espacios cuyo fin es el intercambio de ideas, el aprendizaje y la enseñanza, la discusión abierta y el diálogo con el propósito de alcanzar consensos.
Consenso es el vocablo que tal vez sea el más invocado y más deseado que en nuestro tiempo se está reclamando a nuestros líderes y sin duda refleja el concepto más necesario para poder generar soluciones inclusivas y duraderas para los problemas de nuestra sociedad.
Un agradecimiento muy especial merece el importante apoyo de las empresas patrocinantes de nuestras actividades, que hacen posible la continuidad de nuestra Institución. Al apoyar a IDEA, que no es una entidad gremial, están apoyando a una institución empresaria que defiende principios en los que los empresarios creemos: la libertad de trabajo, la creación de valor y la propiedad privada.
Y creemos en eso porque estamos convencidos de que respetando esos principios, respetando la ley, respetando las instituciones, es que podremos hacer de nuestro país una sociedad más desarrollada e inclusiva y con mejores posibilidades para todos.
Estamos orgullosos de todo lo hecho y todo lo que se está haciendo. También nos entusiasma todo lo que está por hacerse; siempre proponiendo soluciones concretas y con el deseo de sustentar todo lo bueno que tiene nuestro país.
- Tabaré Vázquez (Ex presidente de la República Oriental del Uruguay)
En la Argentina y en Uruguay, el Bicentenario es el necesario modelaje del futuro que queremos y debemos ser. El futuro no se espera con lamentos, ni se anticipa con berrinches: se construye día a día y entre todos.
No hay desarrollo posible sin democracia. La democracia no es solo una forma de gobierno; es un contrato social.
Se mencionó aquí la palabra consenso. Los consensos para el desarrollo entre los empresarios, la sociedad y el Estado no son una quimera. No son fáciles, pero tampoco imposibles.
No surgen de un día para otro. Requieren de diálogo, respeto, tolerancia y transparencia de todos los involucrados, dentro de los cuales es indispensable la presencia de un Estado más eficiente y cercano a la gente.
La gente no quiere que le dirijan la vida, pero tampoco quiere andar sola por la vida.
No creemos en la disputa entre Estado y mercados. No creemos que el Estado resuelva todos los problemas, pero tampoco le podemos pedir al mercado que cree lo que no puede. Debemos buscar un mejor Estado y un mejor mercado.
Al fin y al cabo, es verdad que en el mercado no somos todos iguales. Pero hay desigualdades que en verdad duelen.
Nosotros los latinoamericanos debemos dejar atrás la imagen de que estamos permanentemente de siesta o de fiesta y recuperar el concepto del trabajo como valor fundamental.
Pero también debemos olvidarnos de la “doctrina” de la queja; de echarle la culpa de todos nuestros males al imperio de turno.
Debemos reconocer que nosotros los latinoamericanos, por incapacidad, omisión o quien sabe por qué, no hemos sido hasta el momento capaces de elaborar un proyecto político que mejore la calidad de vida de toda nuestra gente. No somos una región pobre, pero somos la más desigual repartiendo la riqueza.
La integración regional es un proceso inexorable. Es natural que, en la diversidad de intereses, no todos sean acuerdos y coincidencias. No hay que dramatizar las diferencias, ni tampoco resignarse a ellas.
Creo en la integración con principios y objetivos estratégicos. No solo hay que integrar comercios y Aduanas sino el bienestar de nuestra gente.
Si bien todo cuenta en la integración, sinceramente creo que argentinos y uruguayos tenemos mucho para hacer entre nosotros y para aportar a los demás.
El día que no tengamos nada que resolver entre nosotros, creo que ése será un mal día.
Cuando Uruguay llegó en 2002 al borde del default y el entonces presidente Batlle nos convocó como oposición, resolvimos actuar con responsabilidad cívica y apoyar la sanción de leyes, incluso aquellas con las que no estábamos de acuerdo. A partir de esa experiencia, el Frente Amplio elaboró un programa de gobierno que al año y medio le permitió ganar en primera vuelta con más de 50% de los votos.
--------------------------------------------------------------------------------
Viernes 15 de octubre de 2010
Sesión Plenaria: La Argentina del Bicentenario. El rol del estado Republicano. Federalismo
- Carlos Waisman (Profesor de Sociología y Estudios Internacionales de la Universidad de California, San Diego)
El objetivo central del diseño institucional republicano es inhibir la centralización del poder político, o sea limitar el poder del Ejecutivo.
Esto se logra, en los regímenes presidencialistas, mediante la separación efectiva de poderes y en los parlamentarios, mediante su fusión bajo control del Congreso.
Su opuesto es la democracia plebiscitaria, con subordinación del Congreso y el Poder Judicial al Ejecutivo, cuya función se limita a legitimar sus actos.
La mejor manera de conmemorar el Bicentenario es recuperar la óptica del Centenario, que no es no reproducir las instituciones de esa época, sino la perspectiva de las elites políticas, intelectuales y económicas.
En su análisis del país y su situación en el mundo, estas elites mantenían la visión de las generaciones del ‘37 y del ‘80.
La construcción de una Argentina moderna no suponía solamente el establecimiento de instituciones políticas democráticas, sino que implicaba un paquete de transformación institucional que incluía la sociedad, la economía y la cultura.
El objetivo de la transformación no era la obtención de niveles de prosperidad y libertad similares a los de los países vecinos, si no el logro de resultados económicos y políticos, comparables a los de las naciones más exitosas del mundo de entonces.
La agenda institucional del Centenario incluía la constitución del estado nacional sobre bases liberales, la protección a los derechos de propiedad, una democracia limitada, la inmigración masiva de Europa, una economía abierta para la atracción de inversiones extranjeras y educación primaria generalizada.
La agenda institucional necesaria para hoy incluye un régimen republicano de gobierno, un Estado de bienestar universalista y sustentable, una economía abierta, junto con un sistema educativo y de innovación de mayor calidad.
Con relación al régimen republicano, se debe adquirir conciencia de que las instituciones no son las establecidas por la Constitución. Hay necesidad de restablecer el equilibrio de poderes donde el Ejecutivo ejecuta y no legisla, el Congreso tiene atribución absoluta de legislar y de fiscalizar ejecución de las leyes y el Poder Judicial la capacidad efectiva de revisar los actos del Ejecutivo y el Congreso.
Esto implica abolir o restringir muy severamente los DNU; prohibir los “superpoderes”; impedir las transferencias discrecionales de fondos federales; la sujeción efectiva del Ejecutivo y el Legislativo al Judicial; prohibir la reelección ilimitada de gobernadores; pasar de la representación proporcional a un sistema mixto, estilo alemán, etc.
En cuanto al Estado, se da la puja entre universalismo y clientelismo y hay que apuntar a la sustentabilidad de los sistemas jubilatorios y de salud.
Sobre la necesidad de avanzar hacia una economía abierta, ésta resulta indispensable para tener el nivel de vida de los países prósperos. Si se quiere tener resultados como los de ellos, tener instituciones parecidas.
Esto implicaría, como Chile, ser miembro asociado y no pleno del Mercosur reducir aranceles y firmar un TLC con los Estados Unidos y con la Unión Europea.
No planteo la apertura inmediata e indiscriminada, sino gradual, con excepciones razonables, con créditos para facilitar la conversión de las empresas y mecanismos de asistencia y re-entrenamiento para trabajadores desplazados.
No basta con cambiar las políticas, aquí importan las instituciones y la necesidad de seguridad jurídica, especialmente con una protección fuerte al derecho de propiedad para los dueños del capital, el trabajo y los consumidores.
Para el último punto de la agenda institucional no basta con abrir la economía sin un sistema educativo y de innovación de alta calidad, para lo cual hay que tomar conciencia de las deficiencias en esa área que marcan todas las encuestas de calidad educativa.
El gasto insuficiente es parte del problema pero sólo parte. Hay necesidad de replantear las instituciones. En relación a la educación, en última instancia, el problema es el común en las organizaciones, incluyendo las empresas.
Es un escándalo que la educación no esté hoy en el centro de la discusión política, como lo está la inseguridad.
El Estado debería cerrar las escuelas que hayan fracasado y entregar becas a los chicos para que estudien en instituciones privadas.
En materia de universidades e innovación, se debería mantener como objetivo la universalización de la educación post-secundaria, expandir los terciarios enfocados en educación profesional o quizás crear 1 ó 2 universidades de investigación.
La ola actual de globalización no es un tsunami, si no un tren que podría conducir al progreso, si nos subimos a él.
El progreso argentino que se dio durante la globalización producida por la industrialización europea y norteamericana no fue automático. Su causa central fue la acción del Estado, o sea un factor interno.
El desafío hoy es acoplarse a los mercados emergentes exitosos. La otra alternativa es quedarse en la periferia, como la mayoría de los países latinoamericanos en la ola de globalización anterior, donde la Argentina y Uruguay fueron excepciones.
En la coyuntura internacional actual, no hay fuerzas o procesos económicos o políticos internacionales que inhiban el crecimiento económico o el mejoramiento de la calidad de la democracia en los países emergentes.
Pero el contexto internacional también ofrece oportunidades extraordinarias para el crecimiento económico, si logramos emular a los mercados emergentes más exitosos.
Lo que es popular no es eficiente. Hay que volver a que lo que es eficiente sea popular.
- Daniel Sabsay (Socio fundador del Estudio Jurídico Sabsay / Neimark abogados y Profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA)
La Argentina ha tomado como modelo a los Estados Unidos, un federalismo presidencialista. Allí fue una fórmula pragmática y la Argentina la tomó, pero ni las circunstancias eran las mismas, ni los modos fueron los mismos, ni los resultados tampoco
En los EE.UU. había un estado único, titular de la soberanía y estados complementarios fuertes que se fueron sumando. En la Argentina previa a la Constitución había un sistema constitucional anárquico.
Nosotros heredamos un espíritu que nos ha recorrido en las historia y que lamentablemente nos sigue recorriendo.
Aunque parezca contradictorio, “instituciones” es el término más huérfano de nuestra historia institucional.
En la Argentina, el Presidente es identificado con el Gobierno, mientras que en los Estados Unidos, se ha desarrollado una Corte Suprema a la que nadie se anima a discutir.
Aquí, el Congreso se transforma en una escribanía del gobierno cuando éste tiene mayoría en ambas Cámaras y si es al revés, el Ejecutivo torpedea los procesos. Esto sería inconcebible en los EE.UU.
En la Argentina se considera a los jueces como personas que pueden molestar y eso es sumamente grave.
El hiperpresidencialismo atenta contra los derechos de las personas y el que más se debilita es el de expresión. Así, los medios se transforman en “enemigos de la Patria”.
El debilitamiento del federalismo tiene que ver también con el fenómeno del hiperpresidencialismo, pero también con gobierno de provincias feudales.
La solución no es pasar del presidencialismo al parlamentarismo, sino que hay que desarmar el hiperpresidencialismo.
Este termina destruyendo las posibilidades de progreso y de creación de empleo por parte del sector privado.
Los empresarios deben pensar como ciudadanos.
- Sergio Berensztein (Director de Poliarquía Consultores)
En el diseño de la infraestructura institucional básica para promover un país moderno hay que definir primero qué son las instituciones.
Ellas son las reglas del juego (formales e informales) y la red de organizaciones que acumulan capacidades específicas (humanas, materiales, información), que una sociedad genera para garantizar los bienes públicos esenciales, prevenir y eventualmente resolver los conflictos y promover la igualdad de oportunidades y los mecanismos de movilidad social ascendente
La infraestructura institucional tiene cinco componentes fundamentales: la palabra escrita, la estructura organizativa, la tecnología de la información, los recursos humanos y el consenso, la legitimidad y la confianza como valores, intangibles, etc.
Y además, tres áreas centrales: el Estado, el sistema democrático y el mercado.
Las lecciones que han dejado los Precoloquios de Rosario y Salta tienen que ver en primer lugar con cuestiones del Poder Legislativo, entre ellas, el mal funcionamiento de la división de poderes.
Entre las mismas se observaron las dificultades para ejercer su misión de control del Ejecutivo por influencia desmedida de la agenda presidencial, alineación incondicional del bloque oficialista y sus aliados, a menudo disciplinados por un uso discrecional del gasto público, prebendas, etc.
También se marcó la fragmentación partidaria y de los bloques que impide establecer alianzas perdurables y garantizar un funcionamiento estable y previsible de los cuerpos de ambas Cámaras.
Se aludió a los personalismos y a la competencia político-electoral, ante la falta de partidos fuertes y de reglas aceptadas por todos los actores que ordenen la puja por el poder y sobre todo por las candidaturas. Así, el Congreso se constituye en un espacio clave para instalar figuras y desarrollar estrategias de posicionamiento, lo que incentiva el individualismo y la maximización de la exposición mediática y debilita el establecimiento de estrategias cooperativas.
Entre otros problemas estructurales del Legislativo están la baja tasa de reelección de legisladores, los escasos recursos para desarrollar efectiva y eficientemente la actividad legislativa (infraestructura, humanos, tecnológicos, organizativos y la escasa deliberación democrática, pese a que el Congreso debe constituirse en el principal espacio para el intercambio de opiniones, visiones, etc., en un clima de respeto y tolerancia por la diversidad, facilitando así la resolución de conflictos de intereses y la conformación de consensos.
Sobre el Ejecutivo, en relación a las provincias, se observó en los Precoloquios el centralismo y el mal funcionamiento del federalismo, la burocratización y cuellos de botella en el sistema de toma de decisiones en el Estado nacional, con Buenos Aires como centro para resolver las cuestiones más elementales, los obstáculos para avanzar en estrategias de desarrollo más agresivas y sustentable y la acumulación de demandas y problemas interno, propios del subdesarrollo económico, político y social provincial, que tienden a abarrotar la agenda de prioridades y a esclerotizar la capacidad de respuesta.
En cuanto a la relación con los demás poderes se marcó la escasa o casi nula visión estratégica fundamentada en planes globales y específicos, la estructura funcional con serios problemas organizativos, de sistemas, recursos humanos, etc., la escasa calidad y transparencia en el diseño, implementación, control y evaluación de los principales programas de política pública, el predominio de programas clientelísticos que fragmentan las estrategias sistemáticas de inclusión, vulneran el principio de autonomía ciudadana y reproducen los mecanismos de pobreza y exclusión, las ausencias casi totales de criterios de sustentabilidad, mientras que también se observó que los vicios del Ejecutivo se reproducen a nivel provincial e incluso local.
Del Poder Judicial se puntualizaron las presiones abiertas, muchas veces obscenas, por parte del poder político, la politización de la Justicia (Consejo de la Magistratura) y la judicialización de la política, la escasez de recursos económicos, tecnológicos, humanos, infraestructura, etc., la ignorancia de fallos fundamentales de la Corte, pero también de jueces de primera y segunda instancia, la lentitud, la burocratización y la ineficiencia del sistema.
Sobre la Justicia a nivel provincial y municipal se remarcaron los problemas de transparencia, conflicto de intereses, nepotismo y corporativismo (la “familia judicial”), las limitaciones al acceso a la misma, la invasión en atributos de otros poderes del Estado por protagonismos, cuestiones ideológicas, presiones sectoriales, etc., el escaso consenso, confianza y legitimidad del sistema en el conjunto de la sociedad y los problemas de comunicación, agravado por complejidad de los procesos.
Para construir instituciones en la Argentina moderna, que puede demorar 20 años, se puede empezar ya mismo y mostrar resultados sorprendentes muy pronto.
No es algo lineal, ya que habrá avances y retrocesos, aprendizajes personales y colectivos y requiere de la participación activa, comprometida, consistente y perdurable del conjunto de la sociedad (líderes y organizaciones públicas y privadas).
Para la reconstrucción institucional se requiere la participación activa, perdurable y constante de la sociedad, especialmente de los líderes del sector privado.
El proceso tiene costos y beneficios, porque nunca es fácil romper los equilibrios existentes, pues la debilidad de las instituciones generan oportunidades de establecer estrategias de poder político y económico personal y/o sectorial.
Se puede aprender mucho de la experiencia regional e internacional, pero hay que adaptar esas recetas a las características propias.
La baja calidad institucional crea un terreno propicio para liderazgos que depredan a la sociedad, pero que les traen beneficios en el corto plazo. Enhorabuena que el establishment entienda que éste es el tema central de la Argentina.
Sesión Plenaria: Elecciones en Brasil, los nuevos desafíos y el impacto regional
- José Botafogo Gonçalves (Ex embajador brasileño en la Argentina y presidente del consejo curador del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales).
Desde hace tres décadas existen en Brasil factores estructurales que limitan el margen de maniobra de los nuevos Presidentes. Por eso no se pueden esperar grandes cambios, gane Dilma (Rousseff) o (José) Serra, ya que cada uno debe negociar además con coaliciones políticas.
El primer factor condicionante es la inflación. La sociedad brasileña está convencida de que es un enorme perjuicio para sus ingresos y los políticos saben que la forma de perder una elección es permitir la vuelta de la inflación. En este sentido, Lula fue más ortodoxo que Fernando Enrique Cardoso.
Otro factor inamovible es la lucha contra la pobreza extrema, donde se han logrado importantes avances.
Y un tercero es que los dos anteriores no se lograrán sin una permanente expansión del comercio exterior, área en la que Lula también superó los récords de FHC: las exportaciones pasaron de 60/70.000 millones de dólares anuales a 160/170.000 millones en menos de diez años.
En este contexto, un reciente artículo del ex ministro Antonio Delfim Neto menciona tres ideas interesantes para el futuro: la autonomía alimentaria; la autonomía energética y la autonomía militar. Brasil y la Argentina podrían desarrollar juntos una política para alcanzar estas autonomías a nivel global.
Otra área de absoluta prioridad para Brasil son los proyectos de inversión en infraestructura física y logística en áreas (rutas, puertos, ferrocarriles y energía), que están al límite de saturación. El próximo gobierno no tiene alternativa y debería permitir una mayor inversión privada en estos sectores, donde la Argentina podría también jugar un papel importante.
Si definimos la integración regional como aceptación de políticas comunes convergentes, la conclusión es que ni en la Argentina ni en Brasil se les ha dado prioridad. Quizás con excepción de la última cumbre de San Juan, el Mercosur se encuentra en estado de parálisis.
Si las cosas siguen así, las relaciones bilaterales serán muy amables pero seguirán basadas en un régimen administrado del proteccionismo arancelario. Esto no facilita una mayor participación conjunta de empresas de ambos países en el mercado internacional.
Dilma y Serra son muy parecidos en este terreno: están convencidos en que el rol del Estado debe ser muy activo tanto en políticas internas como internacionales.
La única diferencia es que Serra prefiere un Estado “inductor” y Dilma un Estado “productor”, con más empresas estatales. Pero ambos son desarrollistas y procurarán que el PBI crezca más que en la última década, con mayor intervencionismo estatal.
El discurso puede ser integracionista, pero se trata de una suma de políticas bilaterales; es difícil que se alcance el salto cualitativo que signifique pasar a políticas comunes.
Hoy el comercio bilateral está más diversificado. También hay una creciente inversión de Brasil en la Argentina, lo cual es un proceso inexorable. Con Dilma las relaciones se van a intensificar; la duda es si se va a pasar de las concesiones recíprocas a objetivos más ambiciosos.
- Juan Gabriel Tokatlian (Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella).
Brasil ambiciona un mayor poder como potencia emergente, a diferencia de los fracasos de la Argentina y México para ingresar al “Primer mundo” en la década del ’90 que, al confiar excesivamente en el mercado, terminaron más cerca del “cuarto mundo”.
En cambio, Brasil nunca quiso pertenecer al primer mundo sino ser una potencia del Sur y dentro de esta estrategia le asignó mucha importancia al Estado.
Venezuela aspira a un objetivo similar pero, a diferencia de Brasil, con una economía deteriorada e instituciones débiles.
Estas trayectorias indican que el mayor o menor poder de los países emergentes no se apoya en su sistema de alianzas externas, sino que la mejor política exterior es una buena política interna.
El problema tampoco es la ideología. La Argentina, México y Venezuela han sido el prototipo del dogmatismo, a diferencia del pragmatismo de Brasil en los últimos 20 años.
A mi modo de ver, Brasil enfrenta tres grandes desafíos: 1)en el plano interno, la enorme brecha de desigualdad; 2) un notable nivel de crimen organizado, que debe resolver si aspira a convertirse en potencia y 3) en política externa, su bajo nivel de efectividad diplomática, en contraste con su alta visibilidad en foros internacionales.
Con respecto a la relación con la Argentina, nunca fuimos enemigos; supimos ser rivales y ya no lo somos, pero todavía no logramos forjar una cultura de amistad.
El riesgo que tiene la Argentina es volverse irrelevante para Brasil. El esfuerzo lo va a tener que hacer la Argentina. La buena noticia es que nuestro país dejó de declinar en los últimos 8 años.
Los acuerdos del año ’85, que dieron lugar al Mercosur, fueron importantes pero deben ser superados. La Argentina debe avanzar en campos específicos como el nuclear, donde tiene importancia para sentarse a una mesa con Brasil, al igual que en el terreno satelital y espacial.
Antes de buscar consensos, lo importante es identificar los disensos para luego llegar a acuerdos.
Sesión Plenaria: Recuperación Global. Desafíos de Política Económica, Estados Unidos vs. Europa
- Raghuram Rajan (Eric J.Gleacher Distinguished Service Professor of Finance at the University of Chicago’s Booth School of Business y ex Economista Jefe del FMI)
La economía mundial está en recuperación muy lenta, pasando por una transición de incertidumbre económica e incertidumbre política que creará más incertidumbre económica.
En los EE.UU. hay estados a los que le va bien, mientras en otros la recesión está firme. Esta es una dualidad.
También se observa que en los países la recuperación va a diferente ritmo. En la misma Europa los mediterráneos van más lentos. Otra dualidad.
Los emergentes también bajarán el ritmo de crecimiento y se estabilizarán. En todos ellos, la demanda interna ayudará.
¿Habrá inflación o deflación? El mundo está dividido en el diagnóstico.
El dólar cae y bajan las expectativas inflacionarias y la contraparte son las intervenciones en los mercados emergentes.
Es un momento de grandes oportunidades en estos países, porque la demanda va a los emergentes. Allí, las empresas más exitosas son las que atenderán esa demanda.
El estímulo fiscal en los Estados Unidos se secó y los inventarios comienzan a achicarse. Hay poco crecimiento de puestos de trabajo porque las empresas están tratando de ser más eficientes.
En la apertura de puestos de trabajo que se producen la gente no se presenta, porque no tienen las habilidades que se requieren (desempleo estructural).
El partido republicano está contra el gasto público, pero no quiere aumentar impuestos. Hasta que lleguen las elecciones el peso estará en las capas sociales más bajas. Los sectores que han bajado, ya no pueden bajar más.
Están dadas las condiciones para que los EE.UU. crezcan y en Europa se crece sostenidamente, pero en la periferia menos.
Alemania crece porque es competitiva. Hoy el desempleo ha bajado y entienden que avanzar con crecimiento se puede. La demanda interna alemana puede convertirse en un factor de crecimiento en el área del euro.
Los salvatajes financieros en Irlanda han sido brutales, Un banco consiguió 25% del PIB. Allí, es posible que se complique la deuda soberana que está en poder de los bancos.
China parece que está aterrizando bien. El sector bancario ya ha prestado 25% del PIB para obras de infraestructura, pero las autoridades saben que tienen que cambiar por una economía más orientada al consumo y no tanto a la inversión. En tanto, la inversión privada empezó a recuperarse.
En Latinoamérica el espacio de la política quedó restringido por los capitales que están llegando, por lo tanto el momento de la política es delicado, ya que los líderes de los países deberán demostrar que pueden crear las condiciones para que el crecimiento que se aproxima no sea pasajero.
Uno de los riesgos es la inflación (o la deflación) y otro son las intervenciones a las monedas.
Esto debería terminar cuando los países emergentes se aprecien en conjunto, lo que sería mejor que si lo hicieran de modo individual. Por ahora, no se observan diálogos entre países al respecto.
Hay capitales líquidos para países emergentes y estamos hablando de 50 mil millones de dólares. Ya sabemos que no se puede hacer que no entren. Sin embargo, hay que tener políticas de control.
- Alberto Alesina (Professor of Political Economics at Harvard University)
Estoy de acuerdo en que los republicanos van a lograr la mayoría en las elecciones de los EE.UU, aunque supongo que va a prevalecer la moderación.
Hoy, las empresas están teniendo ganancias, aunque tienen miedo a una imposición mayor.
Antes de la gran recesión, en Europa los presupuestos estaban en desequilibrio y así entraron al período de declinación.
Como resultado de la recesión están las crisis fiscales, en primer lugar Grecia.
España e Inglaterra están siendo atacados, Italia está al borde y Francia tiene un enorme déficit y no hace nada al respecto.
Europa se está moviendo con seriedad, no apunta a la salida fácil sino que está atacando los problemas de raíz.
Sabemos que hay recortes en los gastos, que los ajustes fiscales pueden ser grandes y que las políticas monetarias ayudan, aunque ésta no es una condición necesaria.
Ya no se habla de reducir sueldos del sector público. En cambio, los europeos han entendido que algo tienen que hacer con la edad jubilatoria.
¿Funcionarán esos ajustes? Yo soy moderadamente optimista. Si se hacen bien, van a funcionar. ¿Habrá recesión? Probablemente, no.
Me hubiese gustado que en el pasado el FMI hubiera sido mejor colchón. Hoy lo que dice es confuso.
No hay forma de ganar una elección en los países europeos si se hacen los ajustes. En cambio, un ajuste fiscal hecho al principio de una nueva administración puede tener éxito.
La gran pregunta a responder es si se está en presencia de un punto de inflexión para Europa o si se volverá a los tiempos de la precrisis.
Hoy, se está mejor que al principio de la crisis. En general, hay una toma de conciencia. Alemania ha hecho un excelente trabajo y los países del Mediterráneo se están ocupando de los problemas fiscales.
Sesión Plenaria: Creación de valor y distribución del ingreso en la Argentina
- José María Fanelli (Investigador titular del CEDES y del CONICET)
Tenemos una oportunidad para salir de la exclusión social y recuperar la movilidad ascendente, pero la estamos desaprovechando.
Hoy la Argentina tiene más crecimiento, menos crisis, más ahorro y más ingresos públicos. El nivel de ahorro es récord y si bien financia buena parte de la inversión, desde el año 2000 hubo una fuga de capitales equivalente a 32% del PBI. O sea que el ahorro está y si no se aplica en el país, es por desconfianza en las reglas de juego.
Nunca se ha recaudado tanto, pero nunca se ha gastado tanto. El gasto se asigna mal. Recaudamos por exportaciones 32.000 millones de pesos y se gasta lo mismo en subsidios a las tarifas de energía y transporte, mientras se destinan sólo 8.000 millones a la asignación por hijo.
Las políticas sociales son procíclicas: se gasta más en períodos de expansión, (cuando menos se lo necesita) y menos en recesión (cuando más hace falta).
Aunque la recaudación tributaria es récord, no alcanza y hay que recurrir a la inflación. Esto destruye los contratos, la moneda y el crédito. Recaudamos impuesto inflacionario en un mundo que no es inflacionario y eso nos resta competitividad.
En la Argentina ocurre la inversa de El Salvador, un país que vivió una guerra civil. Allí mucha gente se fue a vivir a EE.UU. y remesa ahorros a su país. Aquí decidimos vivir en la Argentina y remesar los ahorros al exterior.
Sin reglas no hay crédito y sin crédito se resiente la igualdad de oportunidades. Cuando falta crédito para las pymes es más difícil crear más empleos formales y con alto empleo informal y bajo crédito hipotecario, se dificulta el acceso a la vivienda.
Una sociedad desigual y sin calidad institucional está en una trampa de subdesarrollo.
Cuando hay una sociedad con fallas de mercado, de organización y de gobierno, se tiene una economía dual, con baja productividad y competitividad, lo cual deriva en una sociedad no integrada. Cuando ello ocurre se generan conflictos y los consensos políticos se tornan más costosos, lo cual deriva en instituciones débiles que a su vez generan las fallas comentadas al comienzo.
¿Cómo se rompe esta trampa? Con consensos políticos para mejorar instituciones; políticas económicas pro-competitivas y políticas sociales pro-inclusión activa.
- Jorge Colina (Economista de IDESA)
En la Argentina hay una desigualdad social estructural. El ingreso del 10% más bajo de la población alcanza a $1.100 mensuales mientras que el del 10% más alto equivale a $8.900. A mayor nivel educativo, es mayor el nivel de ingresos, así como la formalidad laboral. En los hogares más pobres, en cambio, hay menor nivel educativo, mayor informalidad laboral, la mujer participa menos (40%) en el mercado laboral y tienen más hijos pequeños que no asisten a la escuela.
No se está trabajando para eliminar las raíces estructurales de la desigualdad.
Una prueba de ello es que mientras la matrícula de la educación secundaria era de 750.000 estudiantes en 2004, cinco años más tarde egresaron 267.000; el resto dejó los estudios o se atrasó. O sea que apenas 36% termina en tiempo y forma.
Los países desarrollados que disponen, como la Argentina, de recursos naturales, tienden a apoyarse en el Impuesto a las Ganancias para las personas sin quitar competitividad a la economía. En Dinamarca ese ingreso equivale al 25%; en Nueva Zelanda a 14% y en la Argentina a 1.7%.
En esos países también hay una vinculación estrecha y permanente entre la educación formal y las empresas (educación vocacional), a fin de permitirle una rápida salida laboral a los jóvenes. En Dinamarca, el 47.5% de los estudiantes secundarios realiza pasantías en empresas; en Alemania, 44%; en Austria, 35% y en Holanda, 20,2%.
En la Argentina existe una equivocación cuando se considera que la protección al trabajo debe estar asociada a un mayor costo laboral. En Dinamarca, por ejemplo, no se penaliza el empleo y el subsidio por desempleo equivale al 90% del salario por cuatro años. Lo ideal sería que un empleado en blanco tenga el menor costo para las empresas, sin que ello signifique desprotegerlo.
- Alberto Manuel García Lema (Socio titular del Estudio García Lema Abogados)
A partir de 1853/60 hubo una etapa de amplia estabilidad constitucional, interrumpida en 1930 cuando se rompen los consensos básicos sobre libertades y medios para el progreso económico (entre ellos el fuerte rol de la educación pública), consagrados en la Constitución Nacional.
La “cláusula del progreso” (que incluía la instrucción general, promoción de nuevas industrias, inmigración y colonización, ferrocarriles, capitales externos y leyes de protección de esas fuentes) es totalmente autóctona. Fue introducida por Alberdi y no está en la Constitución de los EE.UU.
La Constitución de 1957 agrega condiciones dignas de labor, convenios colectivos y derechos sociales. A su vez, la Constitución de 1994 perfecciona el plan para el progreso económico con distribución.
¿Los proyectos de ley sobre participación en las ganancias con control de la producción, alientan o no el crecimiento económico y la distribución social? ¿Se compatibilizan con las libertades y el derecho de propiedad de la Constitución de 1853 y con los principios y derechos de 1994? Es necesario un test bajo estos términos. Es un tema para la construcción de consensos.
- Mario Oporto (Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires)
No es posible el desarrollo si la población no está preparada y aquí la educación cumple un rol esencial.
Aunque han disminuido, la pobreza y la exclusión impactan sobre el sistema educativo. Siempre les digo a mis alumnos que no les crean a quienes les dicen que no vale la pena estudiar.
El desafío educativo está estrechamente ligado a la justicia social.
Por eso hay que enfrentar cinco problemas: 1) tenemos que lograr que todos los chicos desde los 3 años vayan al jardín de infantes; 2) hay que bajar la repitencia en la primaria y la deserción en la secundaria; 3) mejorar la calidad del aprendizaje; 4) elevar la profesionalidad docente, comenzando por pagar buenos salarios y 5) formar jóvenes para el desarrollo, articulando la educación con la empresa. La alianza de la escuela con empresarios y trabajadores es fundamental.
Esta generación de argentinos ha decidido consagrar la obligatoriedad de la enseñanza secundaria. Esto es un gran logro, que genera tensiones sobre generalización; especialización temprana o formación en oficios.
La escolarización primaria tardó 80 años para completarse. No podemos tardar tanto con la secundaria.
Otra tensión está en cómo combinar inclusión social y calidad educativa. Tenemos que buscar un modelo más novedoso para educar a los adolescentes. Los modelos que conocemos son sencillos pero no sirven: exigencia a cambio de exclusión, o inclusión a cambio de no enseñar nada.
Estoy convencido de que las 4 horas de clase ya no alcanzan. La extensión será el correlato de ese gran avance que es la asignación por hijo.
En definitiva, en ese milagro que ocurre cada día en las aulas se juega el futuro de nuestra Nación.
Mesa Redonda: Escenario Político 2010-2011
- Hermes Binner (Gobernador de la provincia de Santa Fe)
Tenemos cuatro ejes: la crisis que es política y no económica, la bonanza económica a partir de una potencialidad extraordinaria, la baja de calidad institucional comenzando por los partidos políticos mismos y la pobreza, que ha llegado a niveles escandalosos. En el qué hacer hay que pensar que la educación primaria juega un rol central y debe ser igual en todo el país, para que haya una sola educación: la mejor.
Tenemos que saber qué Argentina queremos para trabajar todos por esa Argentina.
En Santa Fe tenemos el IPEC que es un centro de estadísticas que tiene cifras diferentes al INDEC.
El problema más grave es salir de los subsidios que suman 3,5% del PIB. Si no se maneja bien, esto puede tener el mismo efecto que tuvo la salida de la Convertibilidad.
El gobierno nacional tiene el problema de que el blanco-negro lo lleva a la hegemonía. Cobos es un reaseguro para la democracia.
Venimos trabajando activamente con la UCR, desde hace muchos años, en Santa Fe. Tenemos pautas y un hilo conductor de apreciaciones comunes.
Creemos que el 82% a los jubilados se puede pagar y en Santa Fe lo pagamos.
Hay que tener una respuesta para los trabajadores que reclaman participar en las ganancias empresarias, porque negándolo corremos riesgos. Vivimos en la región desigual de la Tierra y esa desigualdad tiene que ver con cuestiones éticas y morales.
Necesitamos generar más igualdad para crecer y no crecer para generar más igualdad.
Creo que es necesaria una nueva Ley de Medios.
Rescato del kirchnerismo la nueva Corte Suprema, la Asignación Universal por Hijo y la búsqueda de la verdad y la justicia.
Para luchar contra la corrupción se necesita la participación de la sociedad civil.
Bienvenidas las diferencias. Necesitamos opiniones diferentes. Nuca hay que aspirar a que se hunda el barco, sino a salvarlo. Hay que avanzar en la cultura de las coincidencias, lo que no significa pensar todos iguales.
- Francisco De Narváez (Diputado de la Nación)
El enorme desafío es volver a encontrar la agenda perdida. Hay compromiso de buscar previsibilidad sobre reglas normales, donde la Ley rige y es pareja para todos. Hay que abordar la pobreza desde la contención de una política pública y la inseguridad buscando ejecutividad. Comienza un ciclo y nuestro desafío es animarnos a coincidir y a acompañar. La próxima será una elección de valores.
El compañero Moyano es una desgracia para la Argentina. Definitivamente, representa la prepotencia y está lejos del camino que tiene que mostrar el sindicalismo.
En el INDEC soy partidario de trazar una línea y abordar la inflación para adelante, para generar confianza en los agentes económicos.
Hay que volver a condiciones de previsibilidad y bajar progresivamente los subsidios, incluyendo una tarifa social. No se puede hacer un shock y veo un acuerdo de precios y salarios.
Cobos debe permanecer porque es un recurso de equilibrio. Es una situación compleja y él deberá decidirlo políticamente. Es un reaseguro por su sentido común.
Yo soy parte de un peronismo al que le gusta el consenso. Con Daniel Scioli me separan sus vínculos con los Kirchner, pero eso es salvable. Si Scioli quiere construir una alternativa de gobierno, muchos justicialistas, incluido yo, estaríamos.
Estoy a favor de que las utilidades se repartan con los trabajadores, pero el texto del proyecto de Héctor Recalde traspasa límites y bastardea un debate más amplio que hay que dar. Es un proyecto provocador e inoportuno.
No me gustan los monopolios, pero esta Ley de Medios le hace un tremendo daño al periodismo. Me gustaría que se haga una ley nueva, que beneficie a los consumidores y que sume una visión más abarcativa del mundo tecnológico, donde ya hoy las telecomunicaciones y los medios son una misma cosa.
A los Kircnher le reconozco haber armado la nueva Corte y la Asignación Universal a la Niñez. No encuentro una tercera cosa que pueda resaltar del Gobierno.
Hay bolsones de corrupción y clientelismo. Hay que comprometerse a meter preso a quienes se apropian de los recursos, sobre todo los que van a los más carenciados.
La sociedad reclama coincidencias básicas y hay que ponerlas sobre la mesa, antes que las disidencias. Hay que mantener el rumbo hasta lograr un gobierno de unidad nacional.
- Ernesto Sanz (Senador Nacional por Mendoza)
Se vive un clima de final de ciclo, pero de un ciclo pendular iniciado en 1983. Pasamos del mercado-centrismo al Estado-centrismo y ahora se termina una democracia discrecional basada en personas y no en reglas y programas. Está terminando el ciclo de la democracia formal y ahora pasamos al ciudadano-centrismo como equilibrio del sistema pendular.
El modelo político del kirchnerismo necesita del modelo sindical de Moyano. Uno pone el dinero y el otro copa la calle. Pero hay una buena noticia: a la caída de Kirchner le sobrevendrá la caída de Moyano.
Lo que se cometió en el INDEC fue un crimen de “lesa credibilidad” y espero que los responsables de ese desmantelamiento vayan presos.
Las tarifas son una bomba de tiempo para que le explote al que venga. Hay que salir gradualmente de este esquema de tarifas achatadas para incentivar la inversión y pensar en una tarifa social.
La cuestión de las expectativas no se modificará hasta el 9 de diciembre de 2011, pero en 24 horas se darán vuelta.
El Gobierno tiene la matriz patológica de crear enemigos. Todos en algún momento han estado en la vereda de enfrente. Como si algo faltara, apareció Twitter para decir las barbaridades más grandes.
Lo pueden llamar “traidor” a Julio Cobos, pero habría que preguntarle a los Kirchner si cuando lo llevaron no le prometieron un país distinto.
Un partido que en 2007 tuvo que ir a buscar un candidato de afuera y que tres años después tiene a Cobos y a Ricardo Alfonsín, más la posibilidad de sumar a otro como el gobernador Binner, dice que tiene candidatos serios, responsables, decentes y con sentido común. Mi problema hoy no son las personas, eso no me quita el sueño. Lo mío es “programas, programas, programas…”
La garantía de gobernabilidad no se escritura en una Escribanía. El radicalismo tiene una profunda vocación de ser gobierno y no le teme a la gestión.
No hubo un solo argumento del oficialismo que rebatiera los números para pagar el 82% a los jubilados.
Lo que verdaderamente se discutió en el Congreso es la política de asignación de recursos. Hay plata pero el Ejecutivo la quiere usar discrecionalmente.
Sobre la participación en las ganancias empresarias no puedo estar en desacuerdo porque está en la Constitución. Pero este proyecto no es prioritario y es inoportuno. Primero habría que transformar a los trabajadores en negro en formales.
No comparto la cogestión, porque hay intención de meterse en las empresas, lo que es parte del proyecto hegemónico.
La Ley de Medios hay que sacarla de la pelea Gobierno-Clarín. Estoy de acuerdo en la desmonopolización, pero también del sector público que está creando un monopolio para ridiculizar a opositores.
Reconozco como méritos de este gobierno la renovación de la Corte, la concepción del superávit fiscal y haber devuelto al debate el rol del Estado. No puedo sumarle la Asignación a la Niñez porque lo hizo por necesidad política y no por convicción.
En la Argentina, hay una matriz de corrupción que tiene que ver con un modelo de poder que es el modelo de caja más discrecionalidad.
Me pregunto por qué no hay ningún símbolo de este gobierno preso y sería bueno que algún juez diga algo al respecto.
Con respecto al peronismo, tengo como radical diferencias sobre la institucionalidad. Todos los días me planteo cómo hacer para conservar la identidad de nuestras fuerzas políticas. Nunca creí en eso de juntarse, pero hay que encontrar elementos comunes, no perder de vista nuestras identidades y poner sobre la mesa políticas de Estado para que, a partir de ese compromiso, jugar para 2011.
SINTESIS EJECUTIVA, IDEA 2010
octubre 17, 2010