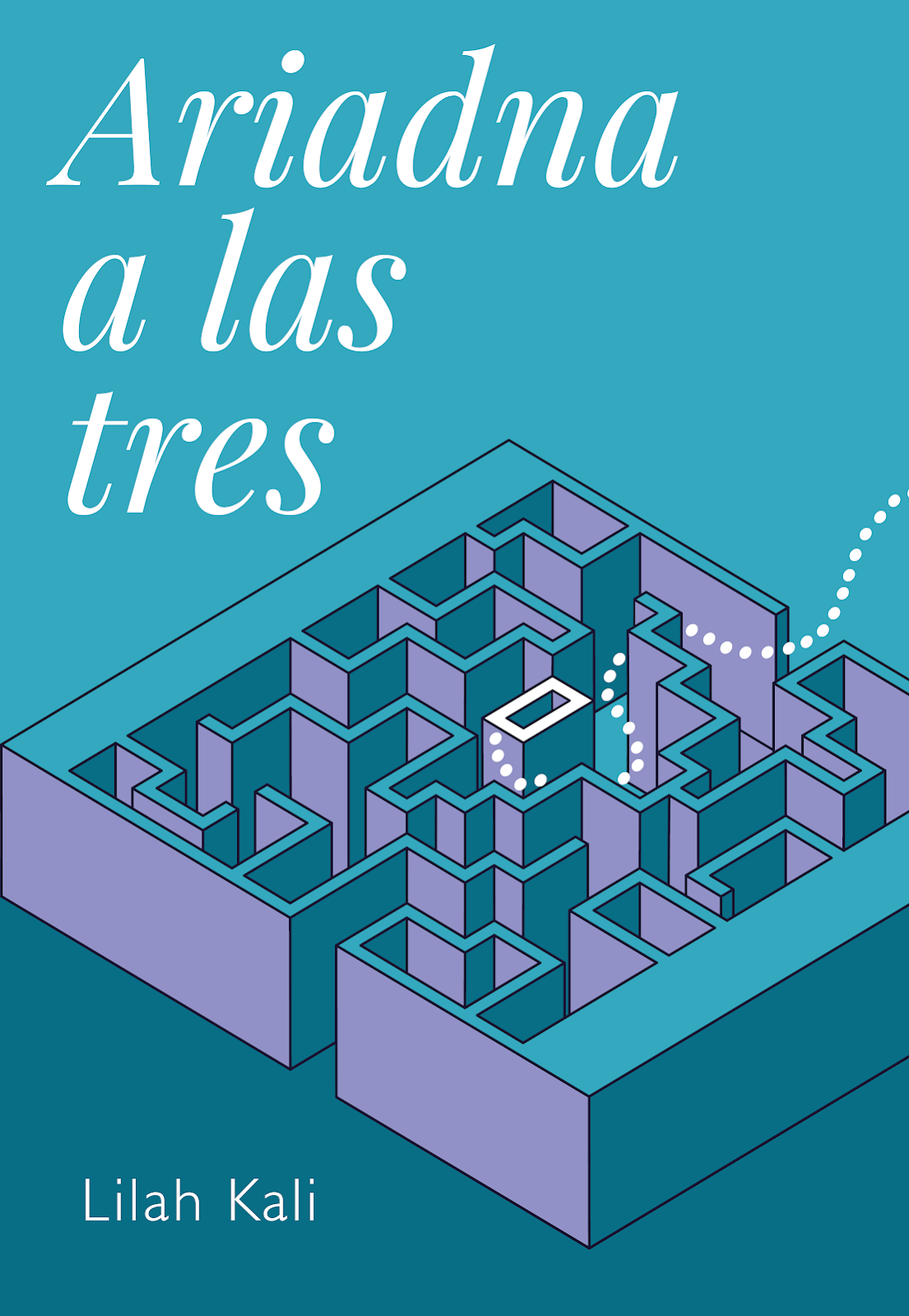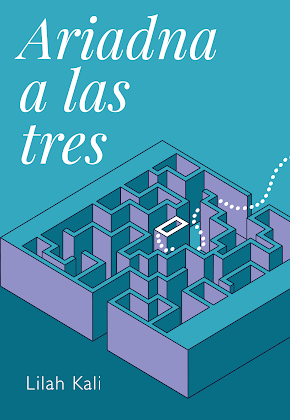Según el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, el desarrollo industrial parecería ser una política de Estado. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, dijo: “Lo que se hizo desde 2003 marcó el inicio de un cambio estructural hacia la reindustrialización…”. Sin embargo los datos oficiales muestran que en términos macroeconómicos: No hay cambios en la estructura del PIB real, la industria incluso reduce su participación promedio entre el 2003-2011 contra el período 1993-2000. Además la estructura productiva argentina continúa dominada por los servicios al igual que en la década pasada. En términos de empleo, la industria pierde participación, afirmó la consultora dirigida por Alejandro Caldarelli.
Economía & Regiones). El viceministro de Economía afirmó que el cepo cambiario es para “evitar el riesgo de que se terminen los dólares necesarios para completar el proceso de reindustrialización del país iniciado en 2003, un proceso de sustitución de importaciones que requiere la compra de insumos y de maquinarias”.
Lo primero para rescatar del discurso oficial es que el desarrollo industrial parecería ser un objetivo de política de Estado.
A lo largo de la historia muchos países (incluida Argentina) han tenido el desarrollo industrial como objetivo de política.
Las políticas de desarrollo industrial basadas en la sustitución de importaciones tampoco son novedosas. En el pasado, numerosos países emergentes han elegido el “camino” de desarrollo industrial. Es más, todas las experiencias internacionales de desarrollo industrial por sustitución de importaciones fueron “comandadas” por los Estados que “elegían” impulsar determinados sectores industriales, aplicando instrumentos de política económica para incentivarlos (subsidios) y protegerlos (impuestos y barreras).
Los procesos exitosos de desarrollo industrial son aquellos donde las reglas de juego están claras. En estas experiencias, el Estado comunica cuales son los sectores “escogidos” como puntales del desarrollo industrial, explicando los fundamentos de su elección y, sobretodo, explicitando cuáles son los instrumentos (impuestos y subsidios) que utilizará para incentivar su desarrollo. Esto último es fundamental porque brinda información transparente al sector privado para que invierta eficientemente y acompañe al Estado en el proceso de industrialización.
En nuestro país, los instrumentos y las formas utilizadas nos permiten plantear interrogantes acerca del supuesto proceso de reindustrialización. No está claro cuáles serían los sectores industriales “elegidos” por el gobierno nacional para llevar adelante el “proyecto político extenso de la reindustrialización nacional”. Por tal motivo, el sector privado no cuenta con la información suficiente para decidir donde destinar sus inversiones.
En el mismo sentido, a pesar de que el tipo de cambio se utilizó como herramienta de promoción industrial, no está claro qué sector de la industria podrá contar los dólares “escasos” al tipo de cambio oficial. Esta falta de transparencia en el mercado cambiario, es el peor enemigo de la inversión dado que impide conocer la estructura de precios relativos de la economía.
En este marco de incertidumbre, el sector privado termina invirtiendo poco y la capacidad de producción no se expande lo suficiente.
De esta manera, sería difícil que la actual política nacional (que justifica el cepo cambiario como una condición necesaria para el proceso de reindustrialización) genere la inversión necesaria para la que la industria gane participación en la economía, creando los puestos de trabajo y logre que la tasa de desempleo se mantenga en los niveles actuales.
Debate sobre Reindustrialización en el modelo K
El viceministro de Economía remarcó que “Lo que se hizo desde 2003 marcó el inicio de un cambio estructural hacia la reindustrialización. Esto nos permite generar más empleo, mejores salarios y mejores condiciones de vida para la población”.
En pocas palabras, desde el discurso oficial, se sostiene que la creciente intervención del estado en la economía -que trae aparejada aumento de la presión tributaria, trabas para importar, restricciones a la compra de dólares, etc. tiene un objetivo superior que es el desarrollo industrial. Lo que permite generar más empleo, mejores salarios y mejores condiciones de vida para la población. Luego, después de casi 10 años de Gobierno es factible estudiar la industrialización en la Argentina de la post-convertibilidad y comparar la estructura productiva de las últimas décadas.
En primer lugar, en términos reales el modelo Kirchnerista no logró aumentar el peso relativo de la industria en la economía, porque en 2003 / 2011 (16.4%) la relación industria sobre producto promedió 0.8 punto porcentual por debajo del nivel de 1993 / 2000 (17.2%). Este modelo nunca logró que la industria volviera a tener los picos de importancia relativa de los primeros años ‘90s, cuando alcanzó el máximo de 18.2% en 1993.
Es más, en la actualidad estamos en el mismo lugar que hace 10 años, porque el peso relativo de la industria sobre el producto del segundo trimestre de 2012 es el mismo que en 2002 (15.4%). Más aún, en los últimos años se observa un deterioro del ratio industria / PBI, que cayó 1.4 puntos porcentuales, reduciéndose de 16.8% (2004) a 15.4% (IIT’12).
De todos modos, en términos nominales la devaluación provocó una fuerte licuación del peso de los bienes no transables (servicios) en el PBI, haciendo que la industria gané participación en la estructura del producto a precios corrientes en 2002 / 2005. Luego, la apreciación cambiaria por inflación fue licuando paulatinamente este avance en 2006 / 2012.
En síntesis, podemos concluir que el aumento de la participación de la industria en el PBI se debió al cambio en la estructura de precios relativos que provocó la devaluación y no a un incremento genuino de la producción de bienes manufactureros, que en realidad se mantuvo por debajo del promedio de los ’90s.
Observando detenidamente la composición del PBI (a precios constantes de 1993, se revela que la estructura productiva argentina continúa dominada por los servicios. Es más, a partir de 2007 se pone de manifiesto un aumento del peso relativo del sector servicios en detrimento de la industria y de la construcción, que bajaron en relación al nivel que tenían en 1998.
En línea con la caída del peso relativo de la industria dentro del PIB, entre 2003 y 2012 la contribución del sector manufacturero a la tasa neta de creación de empleo registrado fue limitada, e incluso decreciente. Durante ese período las principales fuentes de generación de empleos registrados fueron, previsiblemente, los servicios y la construcción, con una participación creciente del sector público a partir de 2008 (y sobre todo en 2009 con el estallido de la crisis internacional) cuando la generación de empleo privado comienza a debilitarse. En 2012 la creación de puestos de trabajo público fue similar a la destrucción de puestos de trabajo en el sector privado, permitiendo que la tasa de empleo permanezca constante.
A su vez, el peso del empleo industrial respecto del total fue en la década del ’90 superior a la actual. Concretamente, mientras que el promedio de empleo industrial alcanzó un 20% entre 1993 y el 2000, el mismo ratio promedió un 16.8% entre el 2003 y el 2011.
En la actualidad la industria aporta sólo el 15.8% del empleo formal. Además, la reducción de la participación del empleo industrial respecto del total (-3.5 p.p.) es mayor que la caída de la industria en el PBI (-1 p.p.), lo que pone de manifiesto que una reducción de la elasticidad empleo industrial/producto industrial. Es decir, no sólo la industria crece menos que el resto de los sectores de la economía, sino que el actual crecimiento industrial genera cada vez menos puestos de trabajo.
Asimismo, se observa que el sector industrial no ha ganado peso relativo dentro de las exportaciones, lo cual muestra que no ha habido ni ganancias de productividad ni mejoras de calidad en el sector industrial, descartándose la existencia de un verdadero proceso de desarrollo industrial. En contraposición a lo anunciado por el viceministro de economía, Argentina sigue siendo, como en los últimos 20 años de historia económica un país exportador de productos primarios y derivados (aceites, harinas, etc.).
De todas maneras, el ratio de exportaciones industriales respecto del total se incrementó sucesivamente desde el 2003 y alcanzando un máximo de 35% en 2010. Sin embargo, la pérdida de dinamismo de Brasil, la inflación doméstica (que aprecia el tipo de cambio real) y sobre todo la aceleración de costos salariales imponen un techo y afectan negativamente a las exportaciones industriales, cuya importancia relativa bajó 3 puntos porcentuales cayendo hasta 32% en los ocho meses de este año.
No obstante, se observan algunos cambios hacia adentro de la estructura exportadora de manufacturas industriales.
En primer lugar, se observa un aumento de la participación de las exportaciones de químicos, vehículos y minerales. Mientras que se reduce la participación de las exportaciones de “maquinaria y equipos electrónicos” y de “cuero y subproductos”.
Por último, cabe hacer un análisis intra-sectorial e intentar analizar la evolución de los componentes de la industria local. A priori, se observa un significativo avance de la producción de vehículos y de minerales no metálicos (que son los insumos de la construcción).
En efecto, el aumento de la participación de la industria automotriz (vehículos) se explica a partir de la demanda de autos tanto del mercado interno como de las exportaciones hacia Brasil.
En tanto que el incremento de la participación de los insumos para la construcción surge como consecuencia de la dinámica del sector, que se tornó en una de las inversiones más atractivas y de menor riesgo para el ahorro doméstico, en un contexto inflacionario como el actual.
Por el contrario, se observa una caída en la participación de la industria de maquinaria y de refinación de petróleo como consecuencia de un avance de las importaciones de bienes de capital y por la política de precios máximos al mercado energético respectivamente.
En pocas palabras, este modelo no ha propiciado una reindustrialización de nuestra economía.
Por el contrario, el país ha experimentado un proceso de reducción de la incidencia del sector industrial en el PIB y en el empleo; mientras que el aumento marginal del dinamismo de la industria exportadora que depende de Brasil tiene un límite en la apreciación del tipo de cambio real por inflación y aumento de los costos laborales.
En términos de composición sectorial, se observa un leve cambio hacia adentro del entramado productivo industrial en el cual sobresalen los sectores ligados al comercio bilateral con Brasil (vehículos) y a la industria vinculada con construcción; mientras que retroceden los sectores en donde se aplicaron políticas de precios máximos (petrolero, cuero, etc.).
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest